PINTURA BARROCA
ESPAÑOLA
ESCUELA VALENCIANA.
RIBALTA
RIBERA
ESCUELA SEVILLANA DEL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO: ROELAS \ HERRERA EL VIEJO
FRANCISCO HERRERA EL
VIEJO
ZURBARÁN
PINTURA CASTELLANA DEL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO. TRISTAN Y ORRENTE
EL BODEGÓN: SÁNCHEZ COTÁN
Y LOARTE
LOS ITALIANOS. EL
RETRATO: BARTOLOMÉ GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ VIDA Y OBRA
OBRAS DE JUVENTUD. LA
FRAGUA DE VULCANO
CUADROS DEL SALÓN DE
REINOS
BUFONES. RETRATOS. LAS
MENINAS Y LA FÁBULA DE ARACNE
LOS DISCÍPULOS Y
CONTEMPORÁNEOS MADRILEÑOS DE VELÁZQUEZ
GRANADA: ALONSO CANO
ESCUELA MADRILEÑA
POSTERIOR A VELÁZQUEZ: CARREÑO
FRANCISCO RIZI, CEREZO,
ANTOLÍNEZ Y HERRERA «EL MOZO»
CLAUDIO COELLO
SEVILLA: MURILLO
VALDÉS LEAL
CÓRDOBA, GRANADA Y
VALENCIA
PINTURA BARROCA ESPAÑOLA
.—El siglo de oro de la pintura española es el
XVII, y lo es no sólo por el número de pintores de primero y segundo orden que
en él viven, sino por ser también el más original.
Los pintores españoles se entregan ahora con
entusiasmo al naturalismo inspirador de la reacción barroca. Les impulsa a ello
su propio temperamento, que en esta ocasión coincide con los nuevos gustos
artísticos. Y en este aspecto es indudable que alcanzan algunas de las metas a
que aspira el barroco. El nombre de José Ribera, con sus modelos buscados en las
más bajas clases sociales, y su gusto en representar tipos incluso anormales, es
buen testimonio de ello.
Este apego a la naturaleza, propio del
temperamento artístico español, le hace no gustar o, tal vez, le incapacita para
esa interpretación heroica de los temas religiosos del barroco italiano y
flamenco, que para la sensibilidad española siempre tienen algo de teatral y
falso. Nuestra pintura religiosa barroca se distingue por la forma realista y
concreta y, por lo general, cargada de emoción, con que expresa los temas, y de
ello nos ofrece el mejor ejemplo Zurbarán en sus místicos.
Ya nos hemos referido a la expresión mística en
escultores como Pedro de Mena; pero es indudable que la pintura ofrece campo más
amplio para interpretarla. El amor divino es tema que importa sobremanera, desde la simple oración hasta el arrebato místico. Como
trabajan para iglesias y conventos, donde son frecuentes los religiosos que
reciben, o creen recibir, favores divinos y que saben expresar lo que sienten en
esos trances, los pintores procuran afinar su mirada. Por eso, algunas
expresiones que hoy nos resultan tal vez demasiado arrebatadas, no hacen sino
expresar estados del alma perfectamente concretos y reales.
Se agrega a esta actitud naturalista la sobriedad
de la mímica española comparada con la italiana; esa gravedad que suele frenar
el dibujo español al desplazar los miembros de las figuras, y aminorar el
interés por crear composiciones nuevas y complicadas. Al abandonarse, en el
siglo XVII, el arte de componer rafaelesco, reaparece en los pintores españoles
su propia sensibilidad. Las composiciones se simplifican y los personajes se
mueven en los cuadros como en la vida ordinaria; lo que pierden en ritmo lineal
y movimiento de masas lo ganan en vida real. Salvo en artistas como Ribera y
Velázquez, la composición de buena parte de nuestros cuadros se distingue por
esa yuxtaposición de personajes, característica, por ejemplo, de Zurbarán.
El naturalismo arriba comentado no lleva, sin
embargo, a ampliar considerablemente los géneros pictóricos. El contraste es
notable si comparamos nuestra pintura barroca con la holandesa. La pintura
española es, sobre todo, religiosa, y en mucho menor grado, de retrato, aunque
en este aspecto la calidad de los de Velázquez compensa con creces la relativa
escasez de pintores especializados. El retrato español es de actitud y gestos
naturales; no se acepta el de tipo mitológico; pero en cambio, aunque rara vez,
alguna dama se hace retratar con los atributos de su santa titular.
En los restantes géneros, sólo en el bodegón se
crea un tipo diferente del de las otras escuelas. Los pintores de flores
abundan, y no falta algún paisajista, algún pintor de batallas, de marina y aun
de arquitectura; pero salvo los primeros, son figuras un tanto aisladas, que no
llegan a crear escuela. Dos géneros de pintura requieren, sin embargo, gracias a
Velázquez, mención aparte: el ya citado de paisaje y el de la fábula pagana. Los
fondos de varios de sus cuadros son paisajes de primer orden y de novedad
extraordinaria; pero, por desgracia, apenas crean escuela. La mitología, sólo
excepcionalmente cultivada por nuestros pintores, ocupa, sin embargo, amplio
espacio en la obra de Velázquez, quien, como a todo lo suyo, le impone su
poderosa personalidad.
En el aspecto más puramente técnico, lo más
importante es la temprana fecha en que se entregan nuestros pintores al estudio
de la luz, y, sobre todo, que gracias a Velázquez alcanza nuestra pintura
barroca la meta, todavía no superada, en la representación del aire.
ESCUELA VALENCIANA. RIBALTA
. —Por ser la que en fecha más temprana comienza a
cultivar en España el tenebrismo y el naturalismo, y por ser J.
Ribera, gran pontífice de ambas categorías, precisa referirse en primer término
a la escuela valenciana.
A la cabeza de la nueva tendencia barroca figura
el catalán Francisco Ribalta (muerte 1628), que se forma en El Escorial. Allí,
con Navarrete, a quien hemos visto tan preocupado por los problemas de la luz, y
en las obras de Bassano y de Tintoretto de las colecciones reales, es donde,
probablemente con independencia del Caravaggio, se despierta su interés por el
claroscuro, que le convierte en nuestro primer tenebrista. Su obra fechada más
antigua, que es el Cristo clavado en la Cruz, del Museo de San Petersburgo
(1582), está, en efecto, firmada en Madrid, y nos muestra, a pesar de su
manierismo, un interés por la luz, sin más precedente en nuestra pintura que el
de Navarrete. De esa misma formación cortesana es testimonio, en su gran retablo
de Algemesí (1603), la Degollación de Santiago, literalmente inspirada en la del
lienzo escurialense del pintor castellano, si bien el efecto tenebrista es más
intenso.
El Museo del Prado posee dos obras importantes de
su mano. La Aparición del Ángel y del Cordero a San Francisco es, tal vez su más
bello estudio de luz, mientras el Crucificado abrazando a San Bernardo (fig.
1946), además de ser un excelente ejemplo de su estilo tenebrista, siempre sobre
la base de un colorido terroso, prueba que Ribalta no es sólo un técnico de la
luz, sino que sabe también interpretar los más finos matices expresivos del
éxtasis.
(fig. 1946)
Crucificado abrazando a San Bernardo

En el Museo de Valencia, es impresionante por el arrebato místico del
santo y por la serenidad de Jesús, el San Francisco abrazando al Crucificado,
que desprecia con el pie a la pantera de los placeres terrenos. Es el tema que
hará famoso Murillo. En el mismo museo debe recordarse el San Pedro, de intenso
claroscuro, y una Cena, que conviene comparar con la de Juanes para contemplar
el largo camino recorrido por la pintura valenciana.
Capítulo todavía algo confuso es el de los
colaboradores y discípulos inmediatos de Francisco Ribalta, entre los que cuenta
en primer término su hijo Juan, que firma ya en 1615 el Cristo clavado en la
cruz, del Museo de Valencia, si bien su corta vida no le permite tal vez formar
un estilo más personal. La obra más valiosa de esta zona imprecisa es el
espléndido retablo de Andilla, en el que se quiere ver, sobre todo, la mano del
discípulo de F. Ribalta, V. Castelló.
RIBERA
. —Aunque por su nacimiento y por considerarse que
inicia su aprendizaje con Ribalta, se le incluye en la escuela valenciana, es,
en realidad, un artista cuya personalidad se desarrolla y florece en Italia. Sus
verdaderos maestros, como es el caso de Rubens, son los grandes pintores
italianos. Su afincamiento en Nápoles, y la profunda influencia que ejerce en la
escuela napolitana posterior, obligan a incluirle también en la escuela
italiana. Mutatis mutandis, su posición respecto de aquélla y de la de su
patria, es análoga a la de los franceses Poussin y Lorena. Por su temperamento
artístico, Ribera es tan típicamente español, como Poussin lo es francés.
De sus años juveniles sabemos muy poco. Nacido en
Játiva en 1591, se supone que estudia con Francisco Ribalta. En fecha imprecisa,
pero, al parecer, muy joven, marcha a Italia, cuyas principales ciudades debe de
visitar, y en 1616, con veinticinco años, se encuentra ya en
Nápoles, y se casa con la hija de un pintor de aquella población. Gracias a sus
grandes méritos y al favor de los virreyes, duque de Osuna y conde de Monterrey,
no tarda en conquistar buena clientela, vive holgadamente y goza de gran fama.
Pintores como Velázquez, cuando van a Italia, se consideran obligados a
visitarle, y el Pontífice le concede la Orden de Cristo. Las amarguras
familiares se encargan, sin embargo, de ennegrecer el final de su vida. Su bella
hija, cuyo rostro perfecto él copia como símbolo de pureza en una de sus mejores
Concepciones, niña todavía de diecisiete años, es seducida por Don Juan de
Austria, que sólo cuenta dos más, cuando va a Nápoles para apaciguar la
sublevación de Masaniello. El fruto de estos amores, al cumplir los dieciséis
años, profesa de monja en las Descalzas Reales, de Madrid, con el nombre de Sor
Margarita de la Cruz y Austria. A los cinco años del doloroso contratiempo
familiar muere el pintor en Nápoles. En
Italia se le conoce con el sobrenombre de «el Spagnoletto», el Españolito.
Ribera es uno de los grandes pontífices del
tenebrismo. Parece seguro que marcha a Italia con el interés puesto ya en los
efectos de luz propugnados en Valencia por Francisco Ribalta, y es más que
probable que estudie con el entusiasmo del convencido la obra de Caravaggio,
muerto poco antes de su llegada. Sus luces y sus sombras son, sin embargo,
diferentes de las del pintor italiano, en buena parte porque Ribera es al mismo
tiempo un gran colorista, y porque su sentido más exaltado del tenebrismo le
lleva a ennegrecer más intensamente las sombras (fig. 1947).
(fig. 1947)
San Andrés
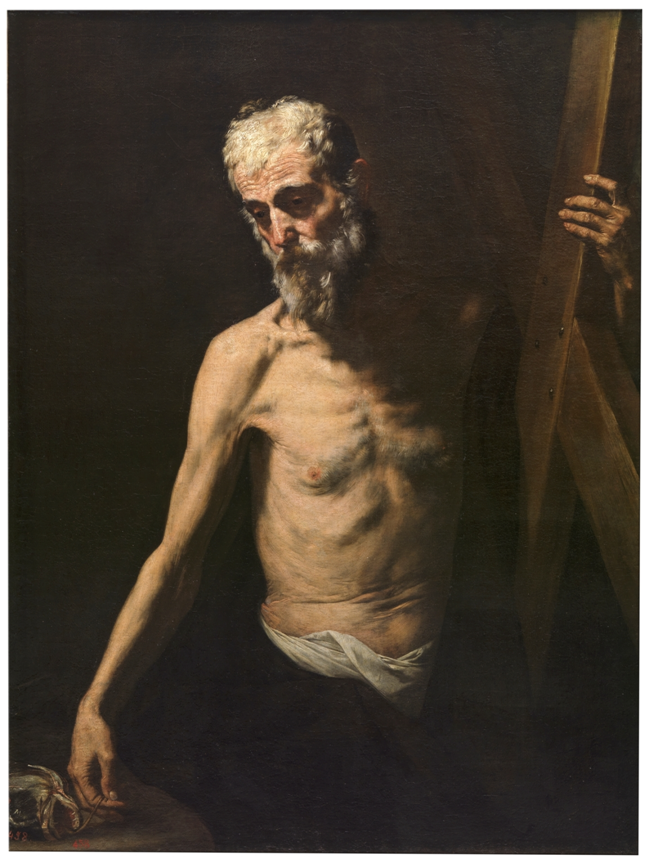
Desde este punto de
vista, ningún otro le supera. Pero como los más de sus correligionarios
artísticos, sólo ve en la luz su valor dramático y el elemento que presta
volumen a la forma; no llega a descubrir la posibilidad de dar vida al aire
interpuesto en los diversos términos. Cuando olvida los efectos intensos
tenebristas, es para entusiasmarse con el color aprendido en el Tiziano y en
Veronés, y por eso, pese a sus enormes diferencias, su colorismo, unido al
claroscurismo, ha hecho pensar también en el Correggio.
Ribera es dibujante de primer orden, y frente a
buena parte de sus compatriotas, se distingue por su arte en el componer. Tan
sabio en este aspecto como el mejor pintor italiano de su tiempo, diferenciase
de todos ellos por su gravedad y simplicidad netamente españolas. Tan lejano de
la torpeza constructiva, frecuente en nuestros pintores, como del tono
declamatorio de un Guido Reni, es en este equilibrio maestro de primer orden,
dotado de un gran sentido de la monumentalidad, aprendido en Rafael —él mismo
nos dice que lo estudia con ahínco en su juventud— y en la escultura romana. Su
Baco en casa de Icario es, en la composición, copia casi literal de un relieve
clásico.
Pese a este clasicismo, Ribera es uno de los
campeones más extremados del naturalismo barroco, sin reparar en las
imperfecciones físicas del modelo. Ribera se sumerge en la realidad con la misma
fruición que los autores de nuestras novelas picarescas. El niño cojo (fig.
1948), del Museo del Louvre, es de un realismo impresionante.
(fig. 1948)
El niño cojo

La Barbosa de los
Abruzos (1631), de la Duquesa de Lerma, con sus largas barbas que medio cubren
el pecho que da a su hijo, mientras el marido aparece al fondo, es de una verdad
que produce repugnancia, aunque probablemente la elección del tema no deba de
atribuirse, al menos exclusivamente, al pintor. Esa sed de realidad se
manifiesta a lo largo de toda su obra en el deleite con que interpreta la ruina
del cutis humano, los rostros y manos cuajados de arrugas de gentes de edad, e
incluso las carnes sangrantes. Su factura pastosa, en la que el color muestra la
huella del pincel siguiendo la forma representada, tan típicamente riberesca,
contribuye también a producir ese efecto de realidad.
Ribera es, sobre todo, pintor de temas religiosos.
En el Nacimiento, del Museo del Louvre, es admirable su maravilloso arte para
interpretar la calidad de las cosas —el de la catedral de Valencia es sólo de
medio cuerpo— y en los Desposorios de Santa Catalina, del Museo de Nueva York,
compuesto en estilo todavía renacentista con bellos modelos femeninos, y una
fuente de cristal con frutas, se descubre de nuevo al gran pintor de la
realidad. Si pasamos a los temas de los últimos momentos de la Pasión, el Cristo
en la Cruz, de la Colegiata de Osuna, ofrece el interés de ser una de sus obras
más antiguas, y en la Piedad, de S. Martín, de Nápoles, vemos al gran compositor
especialmente preocupado por el escorzo del cuerpo de Cristo al gusto
caravaggiesco, pero sobre todo dotado de un hondo sentido dramático, todo ello
dentro de un estilo grandioso y monumental. Estas últimas notas son también las
que distinguen a la Trinidad, del Prado, donde el Padre Eterno, más que sobre
las nubes, parece sentado sobre firmísimo trono de granito. Tema nada corriente
de la vida de Jesús, la Comunión de los Apóstoles, de San Martín, de Nápoles,
pintado el año antes de su muerte, está muy bellamente compuesto y es una de las
obras en que hace un alarde de riqueza de color casi veneciano. De sus
Concepciones, la más famosa y de mayor desarrollo es la de las Agustinas, de
Salamanca, pintada por encargo del virrey de Nápoles, conde de Monterrey,
extraordinariamente grandiosa y monumental (fig. 1949).
(fig. 1949)
La Concepción

Algo posterior era la
del Convento de Santa Isabel, de Madrid, destruida en 1936, en cuyo rostro, al
parecer, retrata a su propia hija; rostro que, al conocer las monjas la
seducción de la joven por Don Juan de Austria, hacen repintar a Claudio Coello.
Pero Ribera es, sobre todo, pintor de santos, y,
en particular, de santos penitentes y de mártires de los primeros tiempos del
cristianismo. Todavía hoy suele el profano atribuir a Ribera cuantos santos
penitentes encuentra de tipo tenebrista. Entre sus cuadros de martirio ninguno
es comparable al de San Felipe (fig 1950), del Museo del Prado, donde el gran
compositor triunfa sobre lo cruento del tema. El momento elegido es aquel
cuando, atadas sus manos a un madero, tratan de elevar el cuerpo del santo para
desollarlo, y son ese esfuerzo de los que pugnan por levantar ese cuerpo y el
peso de éste los dos motivos esenciales del cuadro.
(fig 1950)
Martirio de San Felipe

Poniendo, en cambio, la nota
sangrienta en primer plano, dedica Ribera a este mismo tema una estampa que
alcanzará difusión extraordinaria. Sus mejores interpretaciones de San Sebastián
—San Petersburgo, Berlín, Bilbao y Valencia— prueban que en la escena
representada interesa a Ribera más el movimiento y la dramática actitud del
cuerpo recortándose en la sombra, que lo cruento del martirio.
En los santos de cuerpo entero de actitud
reposada, su sentido de la grandiosidad aprendida en la escultura romana es, en
cambio, manifiesto. Recuérdense en el Museo del Prado el San Juan Bautista, con el típico tronco riberesco
por fondo, grueso e inclinado, cruzando el lienzo y acompañando la figura del
santo; el San Bartolomé y la
Magdalena penitente, la santa que radiante de belleza nos presenta además
ascendiendo a los cielos en la Academia de San Fernando. Porque Ribera, a quien
muchos sólo consideran pintor de mártires de rugosa piel, tiene también un
exquisito sentido de la belleza femenina, y buena prueba de ello es la Santa
Inés, del Museo de Dresde (1641). El San Jerónimo, de San Petersburgo (1626), de
intenso claroscuro, es una de sus obras fechadas más antiguas.
Bien de cuerpo entero, como el Santiago y el San
Roque, del Museo del Prado, donde la monumentalidad de la figura se encuentra
subrayada no por gruesos troncos de árboles, sino por los grandes sillares en
que se apoyan, o simplemente de medio cuerpo, como sus apóstoles, del mismo
museo —el San Andrés es una de sus obras maestras, equiparable en luz
y expresión a un buen Rembrandt—, Ribera nos ha dejado toda una numerosa y
espléndida galería de santos.
En cuanto a temas del Antiguo Testamento, son muy
bellos el Sueño de Jacob, cuya simplicidad y grandiosidad corren pareja con la
impresión de reposo que produce, y el Jacob e Isaac (1637), donde Ribera siente
más entusiasmo por el color que por el tenebrismo. Ambos cuadros se guardan en
el Museo del Prado.
Ribera es el pintor español que, con Velázquez, ha
dejado más temas mitológicos. Ya nos hemos referido al Baco en casa de Icario,
del que sólo se conserva la cabeza del dios y otra de mujer, en el Museo del
Prado. En el Museo de Nápoles se guarda Sueño ebrio (1626) y Apolo y Marsias,
éste de composición extraordinariamente movida y de impresionante dramatismo, y
en el del Prado, los gigantescos lienzos de Ixión y Ticio. Aunque el tema
representado no es antiguo, por su aspecto clásico puede recordarse en este
lugar la Lucha entre mujeres, del mismo Museo, que figura un duelo celebrado en
el siglo XVI, en Nápoles, entre dos jóvenes por el amor de Fabio de Zeresola.
Por su tema se relacionan con los cuadros
anteriores los de sabios de la antigüedad, para los que toma a veces modelos de
las más bajas clases sociales. El Arquímedes del Prado, es, en
realidad, un pordiosero sonriente (fig. 1951).
(fig. 1951)
Arquímedes

Dibujante extraordinario, tal vez el de pulso
más firme de la escuela española, cultiva también el grabado. El es uno de
nuestros pocos grabadores de primer orden. Se conoce varias estampas de San
Jerónimo, San Pedro, la ya citada de San Bartolomé, el retrato ecuestre de Don
Juan de Austria, varios estudios de bocas, ojos y orejas, etc.
ESCUELA SEVILLANA DEL PRIMER TERCIO DEL
SIGLO: ROELAS \ HERRERA EL VIEJO
. —Durante el primer tercio del siglo trabajan en
Sevilla varios pintores de genio y gusto muy dispar, y sobre todo inician su
carrera Velázquez, Zurbarán y Alonso Cano. Pero los que ahora interesan son esos
artistas de segundo orden que establecen el tránsito a la nueva era.
En realidad, a este período corresponde también
Pacheco, que por su estilo se puede incluir todavía en el siglo XVI, pero
cuya larga vida se prolonga hasta mediados del siguiente.
Juan de Roelas o de Fuelas (muerte 1625), que, al
menos al final de su vida, abrasa el estado eclesiástico, muriendo de
beneficiado del pueblecito sevillano de Olivares, es un decidido cultivador del
colorido y del estilo naturalista venecianos. No consta que esté en Italia, pero
sí que pasa algún tiempo en la corte, donde tan bien representados se encuentran
los grandes maestros venecianos. Aunque sin su interés por los violentos efectos
de luz y de colorido más claro y alegre, algunas de sus obras hacen pensar en
Navarrete.
Su obra más representativa y conocida, el Martirio
de San Andrés (fig. 1952), del Museo de Sevilla, pone bien de relieve que no
sólo sabe asimilar de la escuela veneciana la riqueza del colorido, sino que se
deja seducir por la afición veronesiana a los temas secundarios. El paso de la
escalera bajo la cruz y los dos sayones que la llevan en primer término es
motivo casi tan importante para Roelas como el santo mismo. El fondo de gloria
poblado de alegres ángeles con instrumentos músicos y flores es, por su
amplitud, uno de los más antiguos e importantes de la pintura barroca sevillana.
(fig. 1952)
Martirio de San Andrés

Si bien en este aspecto tal vez le supere el de la Circuncisión, de la iglesia
de la Universidad, donde la típica división entre cielo y tierra se encuentra
aún más acusada. En el Tránsito de San Isidoro, de la iglesia de su nombre,
envuelve a los personajes en una atmósfera coloreada, que descubre su
preocupación por la perspectiva aérea, aún en mayor grado que en el fondo del
San Andrés. En el Museo se conserva además una Pentecostés y una Santa Ana
enseñando a leer a la Virgen, en la que el perro y el gato y las rosquillas del
primer término nos hablan de esas licencias veronesianas, que en este caso
concreto hacen fruncir el ceño a su paisano Pacheco en su Arte de la pintura.
Más inclinado al estilo bolones, Antonio Mohedano
muere el mismo año que Roelas. Artista de obra poco conocida, desempeña, al
parecer, interesante es su modelado escultórico. A él se debe el hermoso lienzo
de la Anunciación, de la Universidad. De tipos idealizados —algún rostro
recuerda los carracciescos—, lo más interesante es su modelado escultórico, que
presiente dentro de su colorido claro los encantos del tenebrismo, por lo que
tiene particular interés en relación con Zurbarán. Se conservan algunas obras
suyas en Antequera.
FRANCISCO HERRERA EL VIEJO
Vive hasta mediados de siglo (muerte 1656),
y que debe iniciar su carrera cuando Roelas y Mohedano terminan la suya, es
pintor que se adentra más en el estilo de la generación siguiente. Artista de
vida inquieta e irregular y genio fuerte, falsifica moneda en cierta ocasión, y
es librado de la cárcel por intercesión de Felipe IV al contemplar una de sus
pinturas. En los últimos años de su vida se traslada a Madrid, donde muere.
Herrera no siente el entusiasmo de Roelas por el claro colorido veneciano y los
alegres fondos de gloria. Su estilo es más viril, más prendado de las figuras
fuertes y monumentales, de expresión un tanto ceñuda. Su factura es valiente, y
algunas veces de gran soltura y netamente seiscentista.
La Apoteosis de San Hermenegildo, que se considera
una de sus obras más antiguas, pese al interés naturalista de sus modelos, tiene
algo de la falta de movimiento de Pacheco, y el rompimiento de gloria que ocupa
casi toda la superficie del lienzo, termina bruscamente donde comienza la zona
de tierra. En la Visión de San Basilio (1639), del mismo Museo de Sevilla, de
época muy posterior, sus personajes, grandiosamente concebidos, se mueven con
bríos, y la fusión de cielo y tierra es mucho más natural. A esta misma serie
pertenece el San Basilio dictando su doctrina, del Museo del Louvre (fig.
1953).
(fig. 1953)
San Basilio dictando su doctrina

El San
Buenaventura recibiendo el hábito franciscano (1628), del Prado, es buen ejemplo
de la nota fuerte y llena de naturalismo que significa su estilo en la Sevilla
del Zurbarán joven y del Velázquez de los Borrachos.
Artista de mucha menos personalidad de Herrera,
aunque de obra abundante, es Juan del Castillo (1548-1640), el maestro de
Murillo, en cuyas obras juveniles ejerce visible influencia. De dibujo seguro,
pero colorido seco, y aun a veces agrio, es, comparado con los maestros
anteriores, el más arcaizante de todos. La Asunción, del Museo de Sevilla, es
típico ejemplo de cómo conserva todavía mucho de los últimos tiempos
renacentistas.
ZURBARÁN
. —A Zurbarán, no obstante pertenecer a la gran
generación que sigue a los maestros anteriores, es decir, a la de Velázquez y
Alonso Cano, conviene incluirlo al final de este período del primer tercio del
siglo, pues mientras sus dos compañeros comienzan a producir entonces sus obras
capitales, él ha pintado ya hacia 1640 las que constituyen su verdadera gloria.
Francisco Zurbarán (1596 - 1664), aunque formado y
establecido en Sevilla durante casi toda su vida, nace en Fuente de Cantos, en
esa región meridional de Extremadura tan relacionada siempre con la capital
andaluza. Su nombre delata ascendencia vasca en grado que ignoramos. En 1624,
niño todavía, lo encontramos en Sevilla de aprendiz con el pintor Pedro Díaz de
Villanueva. Dos años más tarde firma ya su obra fechada más antigua: una
Concepción de propiedad particular. Y antes de cumplir los veinte lo hallamos
casado y viviendo en Llerena, donde permanece unos diez años, al cabo de los
cuales regresa a la capital andaluza a petición de su Ayuntamiento, que, al
estimar «que la pintura no es el menor ornato de la república», designa a un
caballero para que le manifieste el gusto con que le verían
establecerse en Sevilla. La protesta de Alonso Cano, fundada en la ordenanza de
pintores, al mismo tiempo que refleja el carácter inquieto del granadino, delata
la clientela que espera la llegada de Zurbarán. En efecto, a esos años y a los
que siguen corresponden varias de sus series más importantes y numerosas.
La cuarta década del siglo es la más fecunda e
inspirada de su vida. A ella corresponden su viaje a Madrid para pintar en el
Salón de Reinos del Buen Retiro, y sus trabajos decorativos en el navío del
Santo Rey Don Fernando, enviado por la ciudad de Sevilla a Su Majestad para que
pasee en el estanque del Buen Retiro. Gracias a estos servicios, se firma alguna
vez pintor del Rey. En la siguiente, en cambio, su estrella inicia su descenso.
Bien sea por la competencia que comienza a hacerle Murillo, o por motivos de
otra índole, ya no recibe encargos de la categoría de los anteriores, aunque
continúa pintando cuadros muy bellos, y al final de su vida, pasado de moda su
estilo, se traslada a Madrid, donde muere en suma pobreza.
En Zurbarán triunfan ya conjuntamente dos valores
que son decisivos en la pintura barroca de este momento: el claroscurismo y el
naturalismo. Menos radical que Ribera, si bien es cierto que en este aspecto,
tal vez nadie supera al pintor valenciano, es uno de nuestros principales
tenebristas. A diferencia de sus compañeros sevillanos Velázquez y Alonso Cano,
que también inician su carrera en el tenebrismo, se mantiene fundamentalmente
toda su vida dentro de él. Sus luces son, sin embargo, más claras y
transparentes que las de Ribera, e incluso que las de Velázquez y Cano en su
etapa similar.
No conservamos de Zurbarán bodegones con figuras
como las de Velázquez, hijos del ansia de realidad de la nueva generación, pero
sí puede advertirse a lo largo de toda su obra un interés mantenido y profundo
por expresar las calidades de las cosas. Zurbarán es un admirable pintor de
telas blancas, de rasos, de blandos y gruesos terciopelos rojos y de bordados
ricos. Los libros, piezas de orfebrería o cerámica, las flores y las frutas que
aparecen en sus cuadros podría decirse que están retratados con el mismo
entusiasmo que los rostros y las manos de los personajes. Debido a este interés
naturalista, servido por su claroscurismo y por su deseo de volumen, casi de
escultor, estos temas secundarios solicitan en sus cuadros nuestra mirada tanto
como los principales.
Zurbarán, tan enamorado del volumen y de la
calidad de las cosas, no siente, en cambio, interés alguno por el escorzo, y es
que el escorzo es fundamentalmente movimiento, y Zurbarán no siento el
movimiento. Ese gusto por las figuras que arquean su cuerpo para que las veamos
hundirse en la profundidad, comentado en Caravaggio y en Ribera, se encuentra
reñido con su amor por las composiciones reposadas y tranquilas, en las que el
esfuerzo físico no existe y los arrebatos son casi exclusivamente espirituales.
Es evidente que Zurbarán no demuestra tener un gran sentido del espacio —sus
perspectivas arquitectónicas son pobres y a veces incorrectas— y que acaso no
hubiera sido capaz de crear composiciones complicadas y movidas. Pero es
indudable también que la simplicidad y el reposo son valores deseados por él.
Tal vez en ninguna obra resulta más clara esa voluntad de sencillez y de reposo
que en sus bodegones, donde se limita a disponer en fila los objetos. Salvo en
casos en los que el movimiento y el esfuerzo físico están exigidos por el tema,
como en los Trabajos de Hércules, muy rara vez abandona Zurbarán en sus
composiciones el tono solemne y grave.
Como todos los grandes pintores del siglo XVII,
con la excepción de Velázquez, se dedica a los temas religiosos, pero dentro de
este género es, sobre todo, pintor de frailes. Si recordamos la obra de Ribera,
sorprenderá en Zurbarán la importancia de las series dedicadas a narrarnos
historias de órdenes religiosas. Estos ciclos pictóricos constituyen uno de los
más notables empeños de nuestra pintura barroca, empeño que puede tener realidad
gracias a la generalización, hacia 1600, del uso del lienzo en grandes
proporciones, pues ya sabemos que el fresco no llega a ser asimilado por
nuestros pintores. Zurbarán es, sin duda, el más eximio y genuino representante
de esta pintura cíclica destinada a decorar los templos y los claustros
conventuales. Abundan en ellas, como es lógico, las escenas en que los
religiosos son regalados con la presencia divina, que Zurbarán interpreta en el
tono grave y solemne de todo su arte, sin teatralidad, pero con la expresión
firme e intensa del creyente que no precisa de gestos aparatosos para rendir
homenaje a lo sobrenatural.
El estilo de Zurbarán llega pronto a su madurez, y
en él se mantiene hasta que cumple los cuarenta años. Al mediar el siglo, el
tono fuerte de sus composiciones comienza a decrecer, probablemente por
influencia del joven Murillo. y, en realidad, por el cambio del gusto. Se
advierte ahora acusada inclinación por las formas curvas, y las superficies más
blandas e indefinidas, abandonando su estilo viril, reflejo de su verdadero
temperamento, por acomodarse al de la segunda mitad del siglo.
Aunque evidentemente no es esta última etapa de su
obra equiparable a la anterior, probablemente se insiste con exceso en su
decadencia de estos años. Es cierto que el Cristo recogiendo las vestiduras, de
Jadraque, de 1661, de tema poco grato, y menos para él, ya que se trata de un
desnudo en movimiento, no le hace ningún favor; pero la Concepción, del Museo de
Budapest, de ese mismo año, nos dice que ni su inspiración ni sus facultades
técnicas están agotadas.
Zurbarán pinta historias e imágenes religiosas
aisladas, pero sus obras principales son retablos y series de lienzos para
decorar dependencias conventuales. Se inician éstas con las de los dominicos, de
los mercedarios y de los franciscanos de Sevilla. A la de los mercedarios
pertenecen las dos Visiones de San Pedro Nolasco (1629), del Museo del Prado,
excelentes muestras de su simplicidad en el componer y, sobre todo, de su arte
para pintar blandas telas de lana que el tiempo torna doradas.
Pero la obra maestra de este primer momento es la
serie del convento franciscano de San Buenaventura, donde trabaja mano a mano
con Herrera el Viejo. No obstante las excelencias del santo presidiendo una
reunión y del santo de cuerpo presente, la escena más impresionante es la del
santo en oración, de simplicidad admirable (fig. 1954),
mostrando el origen de su sabiduría.
(fig. 1954)
San Buenaventura

De este mismo período juvenil se considera la
serie de la Cartuja de las Cuevas, del Museo de Sevilla, a que pertenecen la
Virgen, protegiendo con su manto a los religiosos; San Hugo, en el refectorio (fig.
1955) y la Visita de San Hugo al pontífice, buenos ejemplos del gusto del pintor
por las composiciones reposadas, graves y sencillas y del Zurbarán pintor de la
vida conventual.
(fig. 1955)
San Hugo, en el refectorio

La cuarta década del siglo se abre con una obra
excelente, el San Alonso Rodríguez (1630), de la Academia de San Fernando, en la
que lo místico se expresa en la forma profunda y sincera típicamente
zurbaranesca, y el colorido claro y alegre de los personajes divinos nos ofrece
una visión celestial pocas veces igualada por nuestra pintura barroca. La
Apoteosis de Santo Tomás de Aquino (fig. 1956), del Museo de Sevilla (1631), es
composición de tipo monumental. Es un enorme lienzo en el que Zurbarán, con su
apego al reposo, dispone los personajes en tres cuerpos perfectamente definidos.
En el de tierra, agobiado por las nubes del rompimiento de gloria, nos presenta
a Fray Diego de Deza, fundador del Colegio para el que se pinta el cuadro
formando pareja con el emperador, que confirma la fundación. El santo titular,
rodeado por los padres de la iglesia, ocupa el cuerpo central, y más arriba
vemos a Jesús con la Virgen y al Padre Eterno con Santo Domingo. Pero lo
verdaderamente extraordinario es la forma admirable como interpreta Zurbarán las
capas de los Padre s de la Iglesia y los terciopelos de riqueza tizianesca.
(fig. 1956)
Apoteosis de Santo Tomás de Aquino

Al final de esta misma década corresponden,
además, sus series del Monasterio de Guadalupe (1638) y de la Cartuja de Jerez
(1633- 1639). En la primera nos figura, en grande s lienzos, historias de la
orden jerónima, entre las que destacan la de Fray Gonzalo de Illescas sentado en
su mesa y dispuesto a escribir; La misa del P. Cabañuelas, en la que Zurbarán,
como en el Alonso Rodríguez, vuelve a enfrentarse con la expresión mística del
que contempla el milagro, y, sobre todo, la Aparición de Jesús al Padre
Salmerón, uno de sus cuadros más sencillos y emocionantes.
De la serie de
Jerez, aunque son importantes las historias evangélicas del retablo, hoy en el
Museo de Grenoble, los más valiosos son los cuadros de santos cartujos en
oración, del Museo de Cádiz, como el cardenal Nicolaus y el Beato Juan de Houghton
(fig. 1957).
(fig. 1957)
Beato Juan de Houghton

La personalidad de Zurbarán no se agota en estas
grandes series. Poseemos de su mano varios lienzos de santos o beatos en
actitud contemplativa, equiparables a lo mejor de aquéllas. Recuérdense el
Beato Enrique Sazón, del Museo de Sevilla, el San Francisco en oración, de la
Galería Nacional de Londres, o el de Bilbao (1659), éste, típico ejemplo del
blando modelado de sus últimos años.
De tono más mundano, debido a las riquezas de las
vestiduras, son sus bellos cuadros de santas. Desfilan en ellos con paso
procesional, casi siempre con expresión devota, mostrándonos el símbolo de su
martirio o santidad, pero a veces con expresión que hace pensar en la costumbre
de algunas damas de retratarse bajo la apariencia de santas —piénsese en la
Santa Casilda, del Museo del Prado—. La serie más numerosa es la del Museo de
Sevilla, y el ejemplar más bello la Santa Margarita, de la Galería Nacional de
Londres, llamada la Pastorcita (fig. 1958).
(fig. 1958)
Santa Margarita

Zurbarán no es sólo pintor de santos. Los temas
evangélicos ocupan también sus pinceles. Probablemente ninguno de esta época ha
representado a la Virgen niña, interrumpiendo su bordad o para dirigir una
plegaria a las alturas, con el candor que él lo hace en el lienzo del Museo de
Nueva York (fig. 1959).
(fig. 1959)
Virgen niña

La Concepción es tema que repite desde sus primeros
tiempos —la de propiedad particular es de 1616; la del Museo
de Budapest, de 1661.
Del Crucificado poseemos varias excelentes
interpretaciones, en alguna de las cuales su cuerpo, destacado sobre el fondo
negro, tiene relieve casi escultórico-museo de Sevilla-. En el del Museo del
Prado, con los pies cruzados, según la visión de Santa Brígida —recuérdese lo
dicho al tratar de Montañés—, el San Lucas que aparece a sus pies se ha supuesto
autorretrato de Zurbarán.
De la Virgen con el Niño y de la Sagrada Familia
poseemos varias interpretaciones de sus últimos tiempos —Museo de San Diego,
1653; colección Unza del Valle, de Madrid, 1659; Museo de Budapest, 1659—, en
las que el tono fuerte del pintor parece ablandarse para ponerse de acuerdo con
el gusto de la nueva generación de Murillo.
Aunque mucho menos que el religioso, Zurbarán
cultiva también otros géneros pictóricos.
Son contados los bodegones que conocemos de su
mano, pero tan personales, gracias a la simplicidad suma de su composición
—varios objetos puestos en fila—, y al sentido del volumen y de la calidad de lo
representado, que tienen puesto propio en la historia del género. Bellos
ejemplos son el del Museo del Prado y el de la colección Contini, en Italia.
Como pintor de retrato puede juzgársele en el del Condesito de Torrepalma, del
Museo de Berlín, equiparable a los juveniles de Velázquez. Por último, la magna
empresa de la decoración del Salón de Reinos hace que, solicitado sin duda por
Velázquez, cultive el género histórico y la fábula pagana en el Socorro de
Cádiz, y las Fuerzas o Trabajos de Hércules (1634), todo ello hoy en el Museo
del Prado.
PINTURA CASTELLANA DEL PRIMER TERCIO DEL
SIGLO. TRISTÁN Y ORRENTE
. —El comienzo de la transformación de Madrid en
gran ciudad bajo Felipe II atrae a la corte un número creciente de pintores, que
dan lugar, a mediados de la centuria siguiente, a una escuela de pintura
netamente madrileña. Durante este período, que precede a la llegada de Velázquez,
el peso de los pintores establecidos en la vecina Toledo es, sin embargo, tan
grande, que casi es preferible hablar simplemente de la escuela castellana.
No obstante, la presencia del Greco en la ciudad
imperial, su huella en los pintores toledanos del primer tercio del siglo, salvo
en el caso de Tristán, es poco menos que nula. Las preocupaciones principales
son el tenebrismo con un colorido dominante rojizo y terroso que lace pensar en
el de Ribalta —de él participan, en efecto, Tristán, Orrente y Loarte— y el
naturalismo.
Luis Tristán (muerte 1624) consta que trabaja en
el taller del Greco en la primera década del siglo, y a él debe su gusto por el
alargamiento de las formas y su factura colorista inquieta y nerviosa, aunque
sin la brillantez y la limpieza de color del maestro. Uno de sus lienzos más
representativos de la influencia de aquél es la Trinidad, de la Catedral de
Sevilla. Sus obras principales son los retablos de Yepes (1616) (fig.
1960) y de Santa Clara, de Toledo (1623).
(fig. 1960)
Retablos de Yepes. Adoración de lo Reyes

Pedro Orrente (muerte 1645) nace en Murcia, pero
deja obras valiosas tanto en Toledo como en Valencia, sirviendo de enlace entre
las escuelas castellana y valenciana. Artista de más amplias facultades que
Tristán, emplea en sus obras el color rojizo ribaltesco. Como pintor de temas
religiosos deja, entre otros cuadros, el San Sebastián, de la catedral de
Valencia (1616), de bella composición realzada por sabio efecto de luz, y, sobre
todo, la hermosa historia de Santa Leocadia en el sepulcro (fig.
1961), de la
catedral de Toledo, sólo un año posterior. Compuesto magistralmente desde un
punto de vista muy bajo, al gusto veneciano, contiene una espléndida galería de
cabezas.
(fig. 1961)
Santa Leocadia en el sepulcro

Orrente cultiva además el cuadro de género de tipo bassanesco, bien
puramente pastoril o justificado por un tema bíblico, como el Sacrificio de
Isaac, de Valencia. Por esta clase de pinturas suele denominársele el Bassano
español, aunque con el pintor italiano sólo se relaciona por los asuntos, y no
por el color (fig. 1962).
(fig. 1962)
Jacob

EL BODEGÓN: SÁNCHEZ COTÁN Y LOARTE
. —Este mismo acusado interés naturalista por los
temas humildes que hemos visto inspirar a los cuadros de género de Orrente, es
el que da vida a la parte verdaderamente valiosa de los otros dos pintores que
deben incluirse en la escuela toledana de este período, Sánchez Cotán y Loarte.
Ambos cultivan la pintura de bodegón con las características que distinguen a
los de la escuela española del siglo XVII. Nuestros bodegones, aunque rara vez
llegan a la suprema simplicidad de los de Zurbarán, son siempre de composición
muy sencilla. El paralelismo de los animales, frutas o carnes pendientes es
elemento decisivo en esa composición, y se tiende a ordenar en fila los que se
colocan sobre la mesa. El contraste con el estudiado desorden de los bodegones
flamencos y holandeses salta a la vista.
Juan Sánchez Cotán (muerte 1627), hijo de la
Mancha y educado en Toledo, al parecer con B. de Prado, ya mayor se hace
cartujo. Es artista de más fina calidad que Loarte, y lo que le permite figurar
en el primer plano de nuestra pintura seiscentista son sus bodegones, en los que
se nos muestra ya en 1602 entusiasta del tenebrismo. Fecha muy anterior a la de
los restantes tenebristas castellanos, obliga a presumir una sugestión
caravaggiesca bastante directa. En el bodegón de la colección Hernani, en
Madrid, imagina el pintor una ventana con frutas y aves pendientes, un enorme
cardo y unas zanahorias en primer término (fig. 1963).
(fig. 1963)
Bodegón

Sánchez Cotán siente particular amor por estos
ligeros alimentos vegetales. Ese cardo y esas zanahorias, igualmente imaginados
en una ventana, son el tema exclusivo del bodegón del Museo de Granada, bodegón
al que sólo faltan unos galápagos para ofrecer casi todo el menú cuaresmal de
los cartujos. Como se ha advertido, estos bodegones de Sánchez Cotán son la
antítesis de los flamencos, grasos y opulentos.
El bodegón desempeña a veces papel de cierto valor
en sus mismos cuadros religiosos. En La Virgen con el Niño, de Guadix, el cardo,
el trozo de queso y el pan que pinta en primer término, se diría la ofrenda de
la abstinencia del artista cartujo. La gran serie de historias de su Orden que
hace para la Cartuja de Granada (1615) es una de las más antiguas que se pintan
en España.
Pintor de bodegones excelentes, semejantes a los
de Sánchez Cotán, es Felipe Ramírez, que firma en 1628 el del Museo del Prado.
Alejandro Loarte (muerte 1626), aunque dentro del
tipo de composición sencilla de Sánchez Cotán, gusta de recargar más el
escenario, que fundamentalmente reduce también al primer plano. Sus dos obras
principales son el bodegón del Asilo de Santamarca (1623), y, sobre todo, la
Pollería (1626) (fig. 1964), del duque de Valencia, ambos de Madrid.
(fig. 1964)
Polleria

Pintor de
bodegones de este momento es también el madrileño Juan Van der Hamen (muerte
1631), representado en el Museo del Prado.
LOS ITALIANOS. EL RETRATO: BARTOLOMÉ
GONZÁLEZ
.—Además de estos pintores, hijos del país,
trabaja en la corte un grupo de italianos muy españolizados, algunos de ellos
incluso nacidos en España, y en parte descendientes de los traídos por Felipe II
a trabajar en El Escorial.
El más atractivo e interesante de todos es también
el de estilo más puramente italiano y el que se encuentra más desligado del
grupo. Es el dominico fray Juan Bautista Mayno (1568-1649), que nace en Pastrana
y vive en Toledo, pero trabaja en la corte, donde es, además, profesor de dibujo
del futuro Felipe IV. Mayno es un caravaggiesco, que se forma en Italia en las
obras mismas del maestro, aunque no acepta la intensidad de sus sombras. Casi
podría decirse que es un tenebrista en el que la tiniebla tiene la oscuridad
imprescindible para que percibamos un bello efecto de luz y podamos acariciar el
volumen de la forma. Su caravaggismo es más fiel en algunos modelos humanos y en
su gusto por los escorzos. De todo ello es buen ejemplo la Adoración de los
Reyes que, procedente de su convento toledano, se conserva en el
Museo del Prado. En él también se guarda el hermoso lienzo de la Reconquista de
Bahía, que pinta para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.
El más importante de los restantes es Vicente
Carducho (1576-1638), que, aunque italiano de nacimiento, se traslada muy niño a
España y en ella aprende el arte de la pintura. De estilo muy ecléctico, que no
permite incluirle entre los tenebristas, es la figura de mayor prestigio de la
escuela madrileña anterior a la llegada de Velázquez. Con facilidad netamente
italiana para concebir y ejecutar, pinta la numerosa serie de grandes lienzos
con historias cartujanas del Monasterio del Paular (1626) (fig.
1965), hoy
repartida entre diversos templos y edificios oficiales. Consta que para
prepararla va a Granada, a ver la colección de Sánchez Cotán.
(fig. 1965)
Muerte de un Cartujo

Carducho, como
Mayno, colabora también en la serie de cuadros del Salón del Buen Retiro, para
el que hace varios lienzos, entre ellos la Expugnación de Rheinfelden. Además de
pintor es un teórico, y a él se debe uno de nuestros principales tratados
artísticos, Diálogos de la Pintura, publicado en 1633.
Eugenio Caxés (muerte 1634), pintor de varias
obras de carácter religioso, y Félix Castello (muerte 1656), discípulo de
Vicente Carducho y autor de cuadros de batallas para el Salón de Reinos, son
artistas que desempeñan papel más secundario. Angelo Nardi (muerte 1665), que
llega de Italia ya formado y que muere en España después de medio siglo de
labor, pinta los importantes lienzos de la iglesia de las Bernardas, de Alcalá
(1621), donde a su formación veneciana se agrega la influencia castellana.
Capítulo aparte, aunque realmente no muy
brillante, forman dentro del arte cortesano del primer tercio del siglo los
pintores de retratos, a cuya cabeza figura el vallisoletano Bartolomé González
(1564 - 1627). Como autor de temas religiosos, es uno de los tenebristas más
decididos que trabajan en Madrid, como lo atestigua la Huida a Egipto (1627), del Museo de Valladolid, pintado el año mismo de su muerte.
En el retrato,
aunque naturalmente deja ver también sus preocupaciones claroscuristas, su
estilo se encuentra dominado por la tradición cortesana de Pantoja, sin que sea
capaz de reaccionar contra su minuciosa interpretación de encajes, bordados,
telas y joyas. A él se deben, entre otros, los retratos de Felipe III y de
Margarita de Austria (fig. 1966), del Museo del Prado.
(fig. 1966)
Margarita de Austria

VELÁZQUEZ VIDA Y OBRA
. —Velázquez, un año más joven que Zurbarán y dos
más viejo que Alonso Cano, viene al mundo en 1599. Forma parte, pues, de esa
generación que nace con el siglo y a la que pertenecen, fuera de España, Van
Dyck y el Bernini. En el campo de nuestras letras es un contemporáneo de
Calderón. Su actividad corresponde, por tanto, al segundo tercio de la centuria
decimoséptima.
Ve la luz primera en Sevilla y es hijo de Juan
Rodríguez de Silva, de padres portugueses, y de Jerónima Velázquez, de familia
sevillana. Aunque al final de su vida suele firmarse Diego de Silva, se le
conoce por el apellido materno, y con él sólo figura en el nombramiento de
pintor de Felipe IV. Se asegura que comienza su aprendizaje con Herrera el
Viejo, pero lo cierto es que, al contar los doce años, lo vemos estudiando con
Francisco Pacheco, artista de no muchos quilates, pero de la suficiente
perspicacia para descubrir muy pronto el talento del discípulo, y lo
suficientemente comprensivo para saber respetar su personalidad. Pacheco lo
contempla siempre entusiasmado y termina casándole con su hija, aunque, como él
mismo escribe, tiene en más el ser su maestro que su suegro. Probablemente
Velázquez no aprende mucho de él, pero sí le debe el haberse formado en un
ambiente culto, de gentes de letras, y el que se le abran las puertas de la
corte.
Después de un primer intento en 1622, Velázquez,
protegido por el Conde-duque y por los sevillanos amigos de Pacheco, entre los
que figura el poeta Rioja, es al año siguiente introducido en la corte y,
gracias al resonante triunfo del primer retrato que hace de Felipe IV, ya no
sale de ella. Nombrado por el monarca pintor de cámara, y alternando sus
actividades artísticas con sus funciones palatinas, en las que termina siendo
aposentador mayor, transcurre el resto de su vida en Palacio. A cargo suyo las
colecciones reales, son sus nuevos maestros los grandes pintores, sobre todo los
venecianos, en ellas representados por obras de primer orden. De Rubens, el gran
astro del nuevo siglo, hay ya lienzos muy importantes, pero además en 1628 el
propio artista se presenta en la corte, y Velázquez le acompaña en diversas
ocasiones y recibe sus consejos. El más importante debe de ser el del viaje a
Italia, que emprende en 1629 a costa del monarca, provisto de cartas de
presentación para sus principales cortes. En Venecia se aloja en casa de nuestro
embajador, y en Roma, en el Vaticano. Después de haber visitado las principales
ciudades y haber llegado hasta Nápoles, donde debe de tratar a Ribera, regresa
al cabo de año y medio. Reintegrado al servicio real, continúa haciendo retratos
y colabora en la decoración del Palacio del Buen Retiro, construido por su
protector el todopoderoso conde-duque de Olivares. En los desgraciados días de
la guerra de Cataluña, acompaña al monarca en la jornada de Aragón (1644), y
años más tarde, en 1649, marcha de nuevo a Italia. Artista ya famoso, lo hace
ahora enviado por Felipe IV para adquirir estatuas y cuadros con que decorar las
nuevas salas del Palacio. Velázquez, sin los quehaceres palatinos, en la
plenitud de su gloria y entre tanta obra de arte de primer orden, está muy a
gusto en Italia. En Roma retrata al propio Pontífice Inocencio X. Pero Felipe IV
le necesita, le llama reiteradamente, y, al fin, le ordena que regrese. En 1651
se encuentra de nuevo en Madrid y es nombrado aposentador de Palacio, cargo
importante, que, no obstante, el tiempo que resta a sus pinceles, le permite
pintar obras como Las Meninas y Las hilanderas. En 1658, Felipe IV le concede el
hábito de Santiago. Dos años más tarde cuida, en función de su cargo, del viaje
del monarca a la isla de los Faisanes, en el Bidasoa. Son para él más de setenta
días de intenso trabajo y constante movimiento, que deben de minar su salud,
probablemente ya quebrantada. A su regreso a Madrid apenas le resta mes y medio
de vida. Felipe IV, que le sobrevive cinco años, hace pintar sobre su pecho la
cruz de Santiago en el cuadro de Las Meninas, donde le ha permitido retratarse.
A Velázquez le conocemos, sobre todo, por su
autorretrato de cuerpo entero en el citado cuadro y por otro, sólo de
la cabeza, en el Museo de Valencia. Aunque sabemos poco de su carácter, los que
le conocen elogian en él su fino ingenio y encarecen su flema. Persona modesta y
bondadosa, gusta de favorecer a otros pintores, y, nada ambicioso, no aprovecha
su trato frecuente con el monarca para prosperar desmedidamente. Su obra,
relativamente reducida, parece justificar la flema de que le tachan sus
contemporáneos.
. —Velázquez es, seguramente, el hijo más preclaro
del naturalismo que inspira al barroco. Ningún pintor ha contemplado la
naturaleza y la ha interpretado con su admirable serenidad, ni a esa justa
distancia en que nos ofrece toda la poesía de la vida o de la simple existencia.
Velázquez no gusta de contemplar la vida desde ese ángulo trágico ni
espectacular, ni tan extremadamente realista, a que tan dados son los artistas
barrocos. Cuando retrata a un pobre ser contrahecho, no se acerca a él con esa
curiosidad de naturalista tan frecuente en este género de temas, y sabe
mantenerse a la distancia en que sus lacras, sin dejar de ser vistas, no
repugnan y nos permiten sentir hacia él esa atracción que sienten sus propios
señores. Cuando interpreta una fábula como la de Aracne, prescinde de su
contenido espectacular, y nos la cuenta en el tono más llano y menos retórico
posible; cuando tiene que representar el adulterio de Venus, no piensa en el
tema fuerte del acto del adulterio, que hubiera deleitado a un Correggio, y nos
lo cuenta, en La fragua, en un tono y en un lenguaje que todos pueden
oír; cuando, en su juventud, pinta el cuadro de Baco, no es una bacanal
bullanguera, como cuadra a Dionisos recorriendo y alegrando los campos, ni la
expresión de la animalidad triunfante, sino simplemente la manifestación de la
alegría que produce el vino, sin extremos de ninguna especie. ¿Significa todo
esto falta de fantasía? Evidentemente, no. Es simple reflejo de su temperamento
esencialmente equilibrado, de su artístico sentido de la ponderación.
Este fino sentido naturalista de Velázquez, sin
estridencias y limpio de toda retórica, ha hecho pensar hasta nuestros días que
sus pinturas son especie de maravillosas instantáneas, espejos portentosos,
donde el pintor se limita a reflejar la escena que la realidad ocasionalmente
brinda a sus ojos, sin ulterior colaboración de su parte. Esto es falso.
Velázquez, como es corriente entre sus contemporáneos y continúa siéndolo
después, estudia cuidadosamente sus composiciones, y casi siempre partiendo, en
las de cierta complicación, de otras anteriores, aunque reconstruya la
composición en su taller y pinte del natural la escena por él imaginada. Como
veremos, el camino de la perfección en el arte de componer lo recorre Velázquez
con ese paso seguro y de fatalidad casi astronómica que distingue a su obra. A
las actitudes forzadas y a la simple yuxtaposición de personajes de su época de
juventud, que delatan sus esfuerzos por dominar el arte de componer, sucede en
la edad madura una laxitud en las actitudes, y una facilidad en los movimientos
y en la agrupación de las figuras, que ocultan la previa elaboración y nos hacen
pensar en la realidad misma sorprendida por el pintor.
Velázquez, como sus compañeros Zurbarán y Alonso
Cano, da sus primeros pasos en el tenebrismo; pero, mientras el primero
permanece en él toda su vida y Alonso Cano, como otros muchos, pasa a un
colorido más rico y alegre, Velázquez comprende, hacia 1630, que el tenebrismo
no es sino una primera etapa en el gran problema de la luz; que la luz no sólo
ilumina los objetos —preocupación fundamenta] de los pintores tenebristas—, sino
que nos permite ver el aire interpuesto entre ellos, y cómo ese mismo aire hace
que las formas pierdan precisión, y los colores brillantez y limpieza. En suma,
se da cuenta de la existencia de lo que llamamos la perspectiva aérea, y se
lanza decididamente a su conquista. Para Velázquez, la perspectiva aérea no es
sólo un problema técnico. Es indudable que, como Paolo Ucello, siente la dulce
poesía de la perspectiva, y que, hermanada con la luz, la siente tan
intensamente como un Piero della Francesca o los holandeses del XVII. Sin más
base, probablemente, que los cuadros del Tintoretto, Velázquez recorre en su
edad madura ese camino que va del tenebrismo a ese aire que con verdad nunca
superada se interpone entre los personajes de Las Meninas.
Al abandonar el tenebrismo, aclara su paleta y
deja el color opaco y oscuro de su juventud. El cambio no parece que sea muy
rápido. Al conocimiento de las colecciones reales se agrega el contacto con
Rubens y el primer viaje a Italia. Iniciase entonces en él una nueva etapa,
durante la cual descubre y asimila el colorido de Venecia, pero no el caliente
del Tiziano, sino el más frío y plateado de Veronés, Tintoretto y el Greco.
Paralelo a ese cambio en el colorido, es su manera
de aplicar el color, el de su factura. Aunque nunca sigue la forma con esa
manera lisa de los caravaggiescos más puros, en su época tenebrista la pasta de
color es seguida y de grosor uniforme. Después de 1630 esa pasta de color se va
desentendiendo del anterior sentido escultórico de la forma y piensa más en la
virtud del color mismo vivificado por la luz y en el efecto que, visto a
distancia, produce en nuestra retina. Al sentido de escultura policromada de sus
primeros tiempos sucede el más puramente pictórico que culmina en Las Meninas y
en el Paisaje de la Villa Médicis, donde la forma se expresa por
medio de una serie de pinceladas que, vistas de cerca, resultan inconexas y aun
destruyen la forma misma, pero que contempladas a la debida distancia nos
ofrecen la más cumplida apariencia de la realidad. Es la técnica que en el siglo XIX constituirá el principal empeño de los impresionistas.
OBRAS DE JUVENTUD. LA FRAGUA DE VULCANO
. —Los años sevillanos de Velázquez son de lucha
con el natural y con la luz. Pacheco nos dice que, siendo muchacho, tiene un
aldeanillo al que copia con las más varias expresiones, ya llorando, ya riendo.
Es la época de sus bodegones, de composición muy sencilla, con dos o tres
personajes de medio cuerpo en torno a una mesa. La luz en ellos es violenta,
típicamente tenebrista; el colorido oscuro; los rostros y manos bronceados. A
esa época corresponden la Comida, del Museo de San Petersburgo y Budapest, la
Vieja friendo huevos (fig. 1967), de Edimburgo.
(fig. 1967)
Vieja friendo huevos

También de esa época son: Cristo en casa de Marta, de la
Galería Nacional de Londres y el Aguador, de la colección Wellington, de esta
misma ciudad. La composición más importante de carácter religioso de este
período sevillano es la Adoración de los Reyes, del Museo del Prado (fig.
1968),
también intensamente tenebrista.
(fig. 1968)
Adoración de los Reyes

Durante los seis años que median entre su traslado
a la corte en 1623 y el primer viaje a Italia, su estilo comienza a
transformarse. Hace los primeros retratos de la familia real, pinta sus primeros
cuadros de tema mitológico e histórico, y probablemente inicia ya su serie de
bufones.
De esos retratos, uno de los más antiguos es el
del infante Don Carlos, en el que todavía es bastante sensible el estilo
tenebrista. Sin embargo, nos pone ya de manifiesto sus extraordinarias dotes de
pintor de retrato. La naturalidad, la elegancia sin afectación, la nobleza de la
expresión, la gravedad netamente española, y, sobre todo, ese efecto de vida
real que producirán sus retratos posteriores, se encuentran ya en éste. En el de
Felipe IV (fig. 1969), de actitud más distinguida, las sombras del tenebrismo
casi desaparecen. Ambos se encuentran en el Museo del Prado.
(fig. 1969)
Felipe IV e Infante Don Carlos

A la misma época
corresponde el retrato del bufón Calabacillas, de la colección Cook. Este
período se cierra con el cuadro de Baco o de Los Borrachos, en el que el tema
mitológico está interpretado en ese plano esencialmente humano que empleará en
lo sucesivo; pero la iluminación, no obstante desarrollarse la escena al aire
libre, es todavía de violento claroscuro (fig. 1970).
(fig. 1970)
Los Borrachos

El contacto con Rubens y el primer viaje a Italia
contribuyen poderosamente a la ulterior transformación del estilo de Velázquez.
A este primer momento corresponden una nueva fábula mitológica, La fragua de
Vulcano, del Museo del Prado (fig. 1971), y La túnica de José, de El Escorial. De
tema diferente, su estilo, sin embargo, es idéntico. El tenebrismo ha
desaparecido, y la precisión de la forma comienza a ceder ante el interés por la
perspectiva aérea y por la técnica impresionista. La Fragua representa el
momento en que Apolo descubre a Vulcano la infidelidad de su esposa. El tema,
tragicómico, que los anteriores intérpretes representan insistiendo con notable
crudeza en su aspecto escabroso, Velázquez, manteniéndose en ese plano de buen
gusto tan típicamente suyo, lo centra en el efecto que la noticia produce en el
marido burlado. El cotejo de su composición con la de Los borrachos nos dice el
gran progreso realizado.
(fig. 1971)
La fragua de Vulcano

A estos años del primer viaje a Italia debe también de
corresponder el Cristo en la cruz, modelo de serena majestuosidad y de emoción
religiosa, con pies y manos sangrantes y con el rostro medio oculto por la
cabellera.
CUADROS DEL SALÓN DE REINOS
. —La gran obra de la cuarta década del siglo es
la constituida por los cuadros que Velázquez pinta para el Salón de Reinos del
Buen Retiro, hoy el principal del Museo del Ejército. Empresa de altos vuelos
artísticos ideada por el conde-duque de Olivares para halagar la vanidad del
monarca, consiste: en una serie de enormes lienzos dedicados a hechos gloriosos
del comienzo de su reinado, que se distribuyen entre los principales pintores de
la época —de varios queda hecha ya referencia—, y de los que corresponde a
Velázquez La rendición de Breda; en una serie menor de los Doce trabajos de
Hércules, primer rey de España que, como vimos, pinta Zurbarán, y que en el
lenguaje de la fábula son el paralelo de aquellas hazañas recientes; y en los
retratos de los monarcas reinantes, de los padres del rey y del príncipe
heredero, algunos de los cuales son de Velázquez.
En La rendición de Breda (fig.
1972) representa el
momento en que Justino de Nassau, después de una valiente defensa, entrega la
llave de la ciudad a Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases. Velázquez, con
su acostumbrada elegancia espiritual, no imagina a éste con gesto victorioso,
sino afable y caballeroso con el vencido, como elogiando su valor. El contraste
con el tono retórico de otros lienzos de la serie no puede ser más notable.
(fig. 1972)
La rendición de Breda

Para la composición general de la escena misma
parece que Velázquez toma como punto de partida un minúsculo grabado de Abraham
y Melquisedeo entregando los panes (1553), de Bernard Salomón. Se inspira
después para la del grupo de la derecha, o de los españoles, en el Expolio, del
Greco, y para el de la izquierda, o de los holandeses, en el Centurión del
Veronés. Sin verdadero fundamento, se ha creído autorretrato del pintor el
personaje que bajo la bandera y tras el caballo aparece en el extremo derecho.
El amplísimo fondo de verdes y azules plateados es uno de los paisajes más
hermosos de toda la historia de la pintura.
De las dos parejas de grandes retratos ecuestres
con que se decoran los testeros del Salón, sólo el de Felipe IV (fig.
1973) es
íntegramente de su mano. Se presenta en él al monarca sobre el caballo en
corveta, en esa actitud preferida por los escultores barrocos para las estatuas
ecuestres. El fondo es un admirable paisaje del Guadarrama. En el retrato de su
mujer, Doña Isabel de Borbón, la intervención ajena se reduce principalmente a
la parte de las telas bordadas.
(fig. 1973)
Felipe IV a caballo

El de Felipe III está trazado y, en buena parte,
ejecutado por él, mientras que en el de Doña Margarita su intervención es mucho
más reducida. Sólo suyo, y una de sus obras más encantadoras, es el retrato
ecuestre del príncipe Baltasar Carlos (fig. 1974), visto en violento escorzo,
para ser colocado entre los de sus padres sobre la puerta del testero y como
presidiendo el Salón.
(fig. 1974)
Retrato ecuestre del
príncipe Baltasar Carlos

Aunque no forma parte de este importante conjunto
histórico, debe citarse en este lugar por su concepción análoga el gran retrato
ecuestre del conde-duque de Olivares (fig. 1975), pintado por estos mismos años,
donde el poderoso valido, más ministro que capitán, aparece con la bengala de
general en la mano y ante un fondo de batalla.
(fig. 1975)
Retrato ecuestre del
conde-duque de Olivares

Las tintas plateadas de todos
estos cuadros y la maestría de la perspectiva aérea en los fondos declaran el
largo camino recorrido por el pintor.
A esta misma cuarta década corresponden los
espléndidos retratos de Felipe IV, del infante Don Fernando y del príncipe
Baltasar Carlos, en los que el atuendo de cazador le da ocasión para
regalarnos hermosos paisajes del Guadarrama, y para revelarnos sus excepcionales
dotes de pintor de perros.
BUFONES. RETRATOS. LAS MENINAS Y LA FÁBULA
DE ARACNE
. —A lo largo de esta cuarta década y en la
siguiente, pinta Velázquez otra serie de obras en la que nos ofrece una visión
menos gloriosa de la vida de la corte: la de los bufones y hombres de placer. Ya
hemos visto cómo pinta en sus primeros años madrileños a Calabacillas de pie, y
muy poco posterior a su primer viaje a Italia debe de ser Pablo de Valladolid.
En los más tardíos, como El Niño de Vallecas, Calabacillas —erróneamente llamado
el Bobo de Coria—, Sebastián Morra y el Primo, en realidad don
Diego de Acedo (1644), prefiere el tamaño pequeño y nos los presenta sentados.
Velázquez continúa pintando retratos: el del conde
de Benavente, de gran riqueza colorista de estirpe ticianesca; el de Felipe IV
(1644), hecho en Fraga durante la campaña de Cataluña, de la colección Frick, de
Nueva York; el de la Dama del abanico (fig. 1976), de Londres.
(fig. 1976)
Dama del abanico

Pero también continúa cultivando el tema
mitológico en el Mercurio y Argos, del Museo del Prado, y en la Venus del espejo, de la Galería de Londres (fig.
1977).
(fig. 1977)
Venus del espejo

Durante su segundo viaje a Italia hace el
espléndido Inocencio X y el
previo y preparatorio de su criado Juan de Pareja, de propiedad particular
inglesa. Como es natural, son los retratos reales los que consumen la mayor
parte de su tiempo.
Pocos años antes de morir, se cree que en 1656,
pinta Las Meninas (fig. 1978), que, en realidad, es el retrato de la
infanta Margarita atendida por sus meninas doña Agustina Sarmiento, que le
ofrece de rodillas una bebida, y doña Isabel de Velasco. Completan el grupo en
segundo término doña Marcela de Ulloa y un guardadamas, y en primer plano los
enanos Maribárbola y Nicolás de Pertusato. Al fondo, en la puerta, aparece el
aposentador José Nieto, mientras en el espejo se ve a Felipe IV y a doña
Mariana, que, según los más, posan ante el pintor que trabaja en el caballete.
Como queda dicho, el valor esencial de este cuadro, con ser extraordinario el de
los retratos que contiene, es el de su perspectiva aérea, hasta ahora
insuperada.
(fig. 1978)
Las Meninas

A estos últimos años corresponden el retrato de
busto de Felipe IV, avejentado al frisar en los cincuenta, y el de
la propia infanta Margarita, que, al parecer, no llega a terminar.
Además de los retratos citados, Velázquez pinta en
este período varias obras capitales. Durante su segunda visita a Roma hace los
paisajes de la Villa Médicis (fig. 1979), en uno de los cuales —el del pórtico
abierto— su técnica lo convierte en uno de los prototipos del impresionismo del
siglo XIX.
(fig. 1979)
Paisajes de la Villa Médicis

Posterior al regreso es Las hilanderas o Fábula de Aracne (fig.
1980), donde la perspectiva aérea es tan esencial como en Las Meninas. Aunque
hasta fecha reciente se ha supuesto que Las hilanderas era simplemente el
obrador de tapices de Santa Isabel, con unas damas al fondo contemplando uno de
ellos, es decir, un trozo de la realidad, especie de instantánea admirable, hoy
sabemos que el tema representado en la sala del fondo es la escena en que
Minerva, desafiada por la vanidosa Aracne en el arte de tejer, al ver cómo ha
figurado en su tapiz las flaquezas de los dioses, entre ellas el rapto de Europa
por Júpiter —el tema del tapiz del cuadro de Velázquez—, va a convertirla en la
araña que tejerá eternamente. Las damas que presencian la escena son las jóvenes
que, según Ovidio, acuden a contemplar las admirables labores de Aracne, y las
obreras del primer término, las del taller de la desdichada tejedora. El grupo
de éstas y, en general, la composición del cuadro, están inspirados en dos
Ignudi de la bóveda de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel.
(fig. 1980)
Las hilanderas o Fábula de Aracne

LOS DISCÍPULOS Y CONTEMPORÁNEOS MADRILEÑOS
DE VELÁZQUEZ
Velázquez pintor sinceramente enamorado de su arte e incapaz
de industrializarlo, no tiene, y seguramente no quiere tener, un gran taller al
estilo de Rubens o Van Dyck. Si Rubens hubiera sido el pintor de cámara de
Felipe IV, como lo fue Velázquez, es indudable que el Salón de Reinos lo
hubieran hecho sus discípulos por bocetos suyos, siguiendo lo más fielmente su
estilo, y no se hubiera distribuido entre los principales pintores
contemporáneos. Velázquez se limita a disponer de la colaboración indispensable
para hacer las copias de los retratos reales que deben enviarse a las cortes
amigas, y no deja tras sí esa serie d e imitadores que es frecuente en artistas
de su rango.
El discípulo que le sigue más de cerca es su
propio yerno Juan Bautista del Mazo (muerte 1667), cuya obra más segura es el
retrato de su Familia, del Museo de Viena (fig. 1981), donde el propio Velázquez
aparece en último término trabajando ante el caballete.
(fig. 1981)
En familia

De colorido totalmente
distinto al de Velázquez, es el de su esclavo el mulato sevillano Juan de Pareja
(muerte 1670), que le acompaña a la corte y continúa después viviendo con Mazo.
El Museo del Prado posee de su mano la Vocación de San Mateo (fig.
1982).
(fig. 1982)
Vocación de San Mateo

Un
sentido del color más próximo al maestro tiene Jusepe Leonardo (muerte 1656),
que pinta para el Salón de Reinos la Rendición de Juliers (fig.
1983).
(fig. 1983)
Rendición de Juliers

De Antonio Puga se
consideran varias escenas de género: El afilador, La taberna, etc.
Los dos principales pintores contemporáneos de
Velázquez, aunque la vida se les prolonga bastante más, son fray Juan Rizi
(muerte 1681) y Antonio de Pereda (muerte 1678). El primero, hijo de uno de los
pintores italianos que vienen en tiempos de Felipe II, de mayor profesa en la
Orden de San Benito y se dedica principalmente a pintar series de historias
benedictinas para los monasterios de su Orden, de las que la mejor conservada es
la de San Millán de la Cogolla. Se manifiesta en ella en posesión de una técnica
vigorosa y suelta y muy interesado, con frecuencia, por los violentos efectos de
luz, de que es buen ejemplo la Cena de San Benito, del Museo del Prado. Además
de estas historias de frailes, que le han merecido el nombre del Zurbarán
castellano, es buen pintor de retratos, como lo atestigua el de Tiburcio Redín,
del mismo Museo, y el de Fray Alonso de San Vítores (fig.
1984), del Museo de
Burgos.
(fig. 1984)
Fray Alonso de San Vítores

Antonio de Pereda es algo más joven que Rizi, y se
mantiene dentro del tono todavía grave y reposado del segundo tercio del siglo.
A él se debe el gran lienzo del Socorro de Génova por el marqués de Santa Cruz,
del Museo del Prado, que es uno de los mejores de la serie del Salón de Reinos
del Buen Retiro, para donde lo pinta, y las dos alegorías de la Vanidad y del
Sueño del Caballero, del Museo de Viena y de la Academia de San Fernando (fig.
1985).
(fig. 1985)
Sueño del Caballero

Excelentemente dotado para la pintura de
bodegones, hace buen alarde de ello en la serie de cosas ricas por las que se
pierde el alma humana, representadas en estos dos cuadros alegóricos, de los que
forman parte primordial.
GRANADA: ALONSO CANO
. —El tercer gran pintor que nace con el siglo e
inicia su formación en Sevilla antes de 1620 es el granadino Alonso Cano
(muerte 1667), cuya vida y actividad como arquitecto y escultor quedan ya
expuestas. De carácter apasionado, ya hemos visto cómo su temperamento no se
refleja en su estilo escultórico, y otro tanto sucede en su obra pictórica.
Cano, contra lo que es frecuente en nuestros pintores, estudia cuidadosamente la
composición y es buen dibujante. Sabemos de su interés por ver todas las
estampas de que tiene noticia, y conservamos numerosos dibujos suyos. Es decir,
todo ello hace pensar en un genio artístico perfectamente disciplinado, y la
realidad es que su obra pictórica tiene un tono de perfección académica poco
corriente en nuestro siglo XVII. Superior a su rival Zurbarán en el arte de
componer, en el dibujo y en la perspectiva, carece, en cambio, de su emoción y,
en suma, de su personalidad artística. La misma corrección y moderación
expresiva hace que deba
considerársele como el menos típicamente español de nuestros grandes pintores.
Inicia su carrera, como Velázquez y Zurbarán, en
los días del tenebrismo; pero, consagrado, sobre todo, a la escultura en su
época sevillana, es muy poco lo que poseemos de su labor pictórica de esos años.
En cambio, en Madrid frecuenta más los pinceles que la gubia, y, lo mismo que en
el caso de Velázquez, las obras de los grandes maestros de las colecciones
reales aclaran y enriquecen su paleta. A diferencia de lo que le sucede a
Zurbarán, se libera del tenebrismo y transforma su color; pero, como casi todos
sus contemporáneos, no pasa de ahí. El problema de la perspectiva aérea, que de
forma tan magistral desarrolla Velázquez por esos mismos años, no tiene en él
eco sensible. De su época sevillana, la obra típicamente tenebrista es el San
Francisco de Borja (1624), firmado, del Museo de Sevilla, de encarnación cobriza
e intenso sentido plástico, que recuerda las pinturas velazqueñas cinco años
anteriores. En la Santa Inés, del Museo de Berlín, desgraciadamente
destruida en 1945, el color cobrizo desaparece, y aunque toda la coloración se
aclara, es todavía patente la intensidad del claroscuro. Con un sentido más fino
y más clásico de la belleza se nos muestra aquí más próximo a Zurbarán y
recuerda a Mohedano. Pero, además de estos valores de luz y color, que tanto la
realzan, la Santa Inés sorprende por su apostura extraordinaria, apostura que no
puede por menos de evocar la grandiosidad de su estatua de la Virgen de Lebrija.
En sus obras madrileñas de la quinta década del
siglo, ese tono escultórico y de fuerza de las dos obras anteriores desaparece.
En sus dos bellas Vírgenes sentadas con el Niño, del Museo del Prado, muy bien construidas ambas —una de ellas inspirada en una estampa de Durero—, no queda rastro alguno de tenebrismo, y el color es más rico y el
modelado mucho más blando. Esa mayor laxitud es bien sensible en el Cristo
muerto sostenido por un ángel, de entonación plateada. El cuadro de esta época
en que maneja mayor número de figuras es el Milagro del niño salvado del pozo
por San Isidro, como el anterior en el Museo del Prado, de factura muy suelta y
gran riqueza colorista.
El traslado a Granada, donde, salvo una breve
permanencia en Madrid, vive todavía unos quince años, abre nueva etapa en su
labor pictórica. La empresa magna es la serie de grandes lienzos de los Gozos de
la Virgen, que ejecuta para la capilla mayor de la catedral, en la que su estilo
tiene necesidad de agigantarse para cumplir su misión, y así, concebida para muy
en alto, pone de manifiesto su sentido de la perspectiva y de la pintura de tipo
mural. La Concepción (fig. 1986), que forma parte de esta serie, ha logrado ya
la forma definitiva característica que repetirán Cano y sus discípulos, y que es
la ya comentada al tratar de la escultura.
(fig. 1986)
La Concepción. Catedral de Granada

El paralelismo entre su labor
escultórica y la pictórica es evidente y natural, y buena prueba son de ello el
lienzo de la Virgen con el Niño, de la Curia, y la esculturita de la Virgen de
Belén, ya citada. Si volvemos la vista a la grandiosa Santa Inés de su juventud,
y recordamos las dos Vírgenes posteriores del Museo del Prado, veremos cómo,
aparte de su evolución colorista y puramente formal, Cano olvida el tono fuerte
de la primera mitad del siglo y se deja seducir por la gracia y el sentido más
femenino, que culminará en la segunda mitad con Murillo y que anuncia el
espíritu del rococó.
ESCUELA MADRILEÑA POSTERIOR A VELÁZQUEZ:
CARREÑO
. —La escuela madrileña, en realidad, no adquiere
su fisonomía propia hasta mediados de siglo, cuando abandona el tenebrismo y se
entrega decididamente al color intenso y rico aprendido en los venecianos y en
los cuadros de Rubens, ya numerosos en las colecciones reales. El celaje
intensamente azul y las carnes nacaradas delatan siempre a los pintores
madrileños frente a los andaluces o valencianos. Contra lo que hubiera de
esperarse, la influencia del color más fino y plateado de Velázquez es escasa.
Juan Carreño de Miranda (muerte 1685), de ilustre
estirpe asturiana y de carácter bondadoso, debe de trasladarse pronto a Castilla
y formar su estilo en Madrid. Es, sobre todo, pintor de retrato. Al servicio del
monarca desde poco después de la muerte de Velázquez, es, en realidad, su
continuador. Sabemos que copia algunos de sus retratos, lo que permite suponer
en él cierta subordinación de discípulo, y consta que es buen amigo suyo. Aunque
la semejanza de los modelos reales delata más el parentesco de sus retratos con
los velazqueños, en algunos de los suyos descubre la honda huella dejada también
por los de Van Dyck. Nombrado pintor real en 1669, sus modelos constantes son el
raquítico y degenerado Carlos II, de color pálido y largos cabellos lacios, y su
madre doña Mariana en el monjil aspecto de su indumentaria de viuda. El del
monarca, del Museo del Prado (fig. 1987) —el ejemplar del Museo de Berlín está
fechado en 1673—, probablemente uno de los primeros que debe de hacerle, lo
presenta, aunque niño, vestido de negro, de pie y con un papel en la mano, como
los de Velázquez. Tiene por fondo el Salón de los Espejos del Alcázar madrileño,
así llamado por los coronados por las águilas austriacas, que, juntamente con la
mesa de los leones —hoy en el Museo del Prado— y el gran cortinaje, encuadran la
menuda figura de Carlos II, en cuyo rostro son todavía poco sensibles los
estigmas de su degeneración.
(fig. 1987)
Carlos II niño

Aunque este tipo de retrato de Carlos II en negro
es el más repetido por Carreño, precisa recordar también el de la Casa del
Greco, de Toledo (1681), con armadura, mucho más alegre de color, pero también
con el rostro ya más deformado.
Uno de los retratos más antiguos de doña Mariana es, probablemente, el del Museo del Prado, que también tiene por fondo el
Salón de los Espejos, pero el más importante es el de la Pinacoteca de Munich,
obra de sus últimos tiempos, de muy buena factura y de prestancia velazqueña.
Como es natural, al abandonar el enlutado y triste
ambiente del Alcázar, el retrato de Carreño cobra vida y alegría. El del duque
de Pastrana, del Museo del Prado (fig. 1988), muestra cómo la gravedad española se aligera
al contacto de la halagadora elegancia vandyckiana, contrastando con el negro
traje del duque el de color del escudero que le calza las espuelas y el caballo
blanco con cintas celestes del fondo.
(fig. 1988)
Duque de Pastrana

De no menor elegancia, pese a su anchísimo
guardainfante, y de mayor riqueza cromática, es el de la Marquesa de Santa Cruz,
de propiedad particular, donde el recuerdo de Velázquez es, en cambio,
predominante. De gran riqueza colorista, a base de rojos, es también el retrato
del embajador ruso Iwanowitz Potemkin, del Museo del Prado. Dentro del género de
retratos de personas anormales, de tan glorioso abolengo en la pintura española,
Carreño deja los de La monstrua, niña gigante de cinco años y monstruosamente
gruesa, de la que hace un retrato vestida y otro desnuda, éste con un racimo
que, al convertirla en Baco, aminora su carácter deforme.
En sus cuadros religiosos, el pintor barroco,
amigo del movimiento y del colorido flamenco, se sobrepone al admirador de
Velázquez. Una de sus creaciones más afortunadas, a juzgar por las varias
réplicas y copias existentes —Prado, Museo de Vitoria—, es la Concepción vista
de frente, con el manto revuelto, una mano sobre el pecho y otra extendida, y
con amplia peana de ángeles. De mayor desarrollo y movimiento es su Asunción, de
Poznam. El San Sebastián, del Museo del Prado, repite la misma actitud que el de
Orrente, de la catedral de Valencia.
De sus pinturas murales, la más importante
conservada es la de la bóveda de San Antonio de los Portugueses, de Madrid.
FRANCISCO RIZI, CEREZO, ANTOLÍNEZ Y HERRERA «EL
MOZO»
. —Después de Carreño, y antes de Claudio Coello,
debe citarse en primer término a Francisco Rizi (muerte 1685), artista nacido
casi con el siglo, y que, aunque deja algún retrato importante, es sobre todo
creador de grandes composiciones, dotadas de ese fuego decorativo propio del
barroco del último tercio del siglo. Una de sus obras principales es
el gran lienzo de la Virgen y Santos, de los Capuchinos del Pardo (1650) (fig.
1989).
(fig. 1989)
Virgen y Santos, de los Capuchinos del Pardo

El
Museo del Prado posee, entre otras obras de su mano, un Auto de fe (1683),
probablemente de mayor interés histórico (fig. 1990), y una Anunciación y una
Adoración de los Reyes, más características de su estilo movido y colorista. De
sus decoraciones murales deben recordarse la que, en colaboración con Carreño,
hace en la capilla de la Virgen del Sagrario y en la del Ochavo, de la catedral
de Toledo.
(fig. 1990)
Auto de Fe
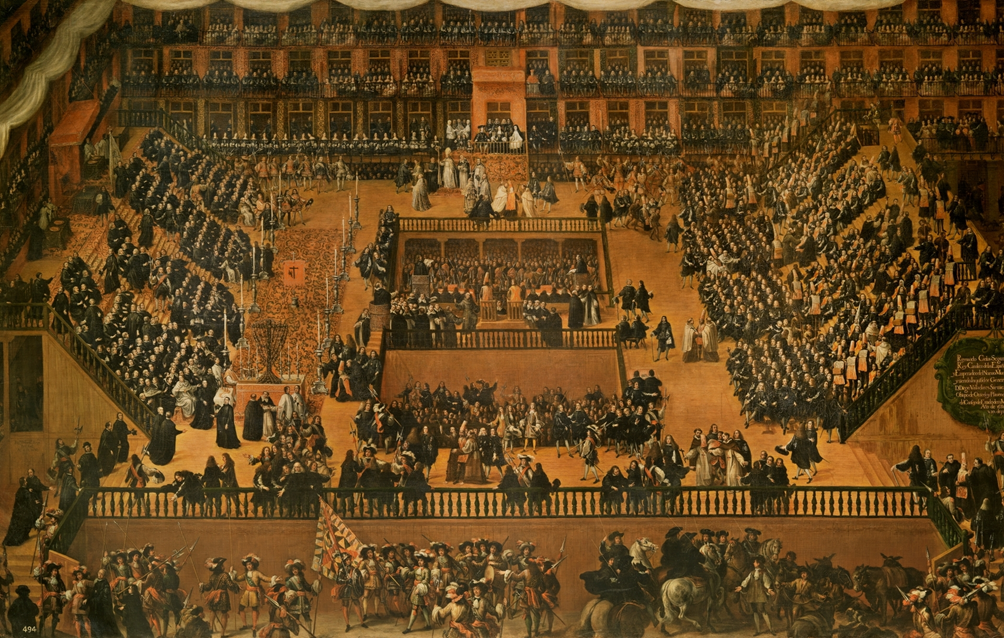
No menos representativos de la escuela madrileña
del tercer cuarto de siglo son Cerezo, Antolínez y Escalante, todos ellos
grandes coloristas, nacidos hacia el año 30 y muertos jóvenes, hacia el 70.
Discípulo de Carreño el primero, lo son de Rizi los dos últimos.
Mateo Cerezo es
burgalés de nacimiento, y se distingue por el fino sentido de la elegancia de
que da prueba en algunas ocasiones. Uno de sus mejores cuadros es el de los
Desposorios de Santa Catalina (fig. 1991), del Museo del Prado; pero su creación
de más éxito es la Magdalena, de que existe ejemplar en el Museo de Ámsterdam.
(fig. 1991)
Desposorios místicos de Santa Catalina

El madrileño José Antolínez es pintor de colorido aún más brillante y de
producción más numerosa y variada. Es el pintor de un tipo de Concepción, que
sólo cede en popularidad en la España de su tiempo a la de Murillo, imagen de
mantos revueltos e inflados por el viento, rasos deslumbrantes y celajes de azul
intenso. Sirva de ejemplo la del Museo del Prado (1665). A él se deben, además,
el Embajador danés y su familia (fig. 1992), tipo
de retrato de grupo, de influencia holandesa, insólito en nuestra pintura, y el
Corredor de cuadros de la Pinacoteca de Munich, muy influido por Velázquez.
(fig. 1992)
Embajador danés y su familia

El cordobés Juan
Antonio Escalante es otro enamorado del color, para el que tiene sensibilidad de
finura extraordinaria. Sus estudios de blanco son particularmente bellos. Su
obra más conocida es la serie de cuadros que pinta para la Merced Calzada,
varios de los cuales se conservan en el Museo del Prado.
Al sevillano Herrera el Mozo, que trabaja
principalmente en la Corte, se le considera formado en Italia, donde pasa
algunos años. Aunque su labor pictórica conocida es escasa —ya hemos visto cómo
cultiva, además, la arquitectura—, sus dos grandes lienzos apoteósicos de San
Francisco (1657) y de San Hermenegildo (fig. 1993) ascendiendo a los cielos, el
primero de la catedral de Sevilla y el segundo del Museo del * Prado, nos lo
presentan como uno de los pintores más exaltadamente barrocos de la escuela
madrileña, por la violencia y movimiento de las actitudes.
(fig. 1993)
San Hermenegildo ascendiendo a los cielos

CLAUDIO COELLO
. —El último gran maestro de la escuela madrileña
es Claudio Coello (1642 - 1693).
Hijo de un broncista portugués establecido en
Madrid, es, sin duda, la figura más importante de la escuela posterior a
Velázquez, aunque, por desgracia, su vida es tan corta que apenas sobrepasa los
cincuenta años. Entra al servicio del rey poco antes de morir Carreño; le sucede
en el cargo de pintor de cámara, y se dice que su muerte prematura es debida a
los éxitos de Lucas Jordán en la corte. Comenzada su formación en Madrid con
Francisco Rizi, al abrirle Carreño las colecciones reales, su estilo se
transforma. Asimila el color veneciano y flamenco y, sobre todo, estudia a
Velázquez, del que sabe recoger, aunque sólo en sus últimos años, la parte más
valiosa de su herencia artística: la perspectiva aérea. Hijo de una etapa
barroca, en la que es frecuente pintar de prisa e incluso incorrectamente,
pensando sólo en el efecto de conjunto, su manera de trabajar es de
escrupulosidad extraordinaria. Palomino, que es discípulo suyo, nos dice que
«por mejorar un contorno daba treinta vueltas al natural». Ese sentido de la
honradez profesional, su temperamento y su edad madura, explican el choque que
para él debe de significar la presencia de Lucas Jordán en la corte.
Lo mismo que Carreño, cultiva el retrato, la
pintura religiosa y el fresco; pero aunque en los tres géneros deja buenas
pruebas de su talento y escrupulosidad, donde pone su principal empeño es en el
cuadro religioso. Su obra fechada más antigua de este género, La Sagrada Familia
(1660), del Museo del Prado, muestra al Claudio Coello de dieciocho años, atento
aún al arcaizante claroscurismo un tanto bolones y de espaldas a la técnica
suelta de su maestro Rizi y de Velázquez, que muere ese mismo año. Pero poco más
tarde, estando todavía en casa de Rizi, pinta el gran lienzo de la Encarnación,
de San Plácido, de Madrid (fig. 1994), en el que se revela el pintor barroco,
amigo de amplias composiciones escenográficas y con tal pujanza que, de no estar
fechada La Sagrada Familia, del Prado, no se creería sólo tres años anterior.
(fig. 1994)
la Encarnación, de San Plácido, de Madrid

Ese mismo gran ímpetu barroco manifestado en un movimiento no menos intenso
sobre una monumental columnata, es el que anima la Apoteosis de San Agustín
(1664). En La Sagrada Familia con San Luis, ese tono violento desaparece, y la
riqueza colorista, los bellos efectos de luces, las figuras en sombra al gusto
velazqueño y la soltura del pincel, constituyen los principales méritos. De tono
aún más reposado es la Virgen con santos y las virtudes teologales (1669), como
los anteriores en el Museo del Prado. Con sentido más velazqueño del color y de
composición muy estudiada, es análoga a La Sagrada Familia, si bien subraya más
la prolongación del grupo hacia el primer término con grandes escorzos y efectos
de luz. La profundidad del tono, animado por blancas arquerías, es de
ascendencia veronesiana.
Su obra cumbre es La Sagrada Forma, de la
sacristía de El Escorial (1685) (fig. 1995). Representa el momento en que
las Sagradas Formas, llevadas en procesión a la nueva sacristía, son expuestas a
la adoración de Carlos II y de la nobleza asistente al acto. El escenario es la
misma sacristía, para cuyo testero se pinta el lienzo, dispuesto en forma tal
que la sacristía parece continuarse en la fingida perspectiva del fondo del
cuadro. La escena misma, insólita, ha sido concebida con toda la solemne
gravedad propia del tema, e interpretada con un naturalismo y un sentido de la
perspectiva aérea aprendidos en Velázquez, que nos producen la ilusión de estar
contemplando el acto. Es la primera vez que un sucesor de Velázquez es capaz de
tomar los pinceles del maestro para volver a enfrentarse, y gloriosamente, con
el problema de la perspectiva aérea. Ahora es cuando Claudio Coello encuentra a
Velázquez, y cuando está en condiciones de recoger una de las partes más
valiosas de la herencia del gran maestro.
(fig. 1995)
La Sagrada Forma, de la sacristía de El Escorial

Si, en efecto, muere prematuramente
por no poder sufrir los triunfos de Lucas Jordán, es muy discutible que las
hermosas bóvedas y lienzos dejados por el maestro napolitano en nuestra patria
compensen a la pintura española de la pérdida de la actividad de cerca de veinte
años de un artista capaz de pintar el cuadro de La Sagrada Forma. El
extraordinario lienzo contiene, además, una excelente galería de retratos de los
principales personajes de la corte, y se explica que motive el nombramiento de
Claudio Coello para pintor de cámara. En calidad de tal hace posteriormente
varios retratos de la familia real, entre los que destaca el de Carlos II, del
Museo de Francfort.
Del importante papel desempeñado por Claudio
Coello en la pintura mural, que aprende con Jiménez Donoso y que debe de
contribuir poderosamente a su interés por la perspectiva, son buenos testimonios
las de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, y las del Colegio
de la Mantería, de Zaragoza.
Pintura la madrileña, como toda la española, de
historia o de retrato, los otros géneros apenas encuentran cultivadores de
cierta categoría. Precisa, sin embargo, recordar la pintura de flores, a que se
dedican con carácter exclusivo Juan de Arellano (1614-1678) y su yerno,
Bartolomé Pérez.
SEVILLA: MURILLO
. —La escuela sevillana de la segunda mitad del
siglo produce dos personalidades importantes: Murillo y Valdés Leal, y otras de
valor ya más secundario. Trasladados a Madrid bastante tiempo antes de Velázquez y
el granadino Alonso Cano, que inicia su carrera en Sevilla; muerto poco después
de mediar el siglo Herrera el Viejo, y ausente Zurbarán de Sevilla en sus
últimos años, son ellos los dos astros que iluminan la escuela sevillana en el
último tercio del siglo. Lo mismo que sus compañeros madrileños, se desentienden
de la gran novedad del estilo velazqueño, y aunque sin beneficiarse del rico
colorido de los venecianos y flamencos de las colecciones reales, son también
grandes coloristas, de técnica suelta y valiente. Pero, sobre todo, son artistas
de gran personalidad.
Bartolomé Esteban Murillo (muerte 1682), huérfano
a los catorce años, forma pronto, sin embargo, una buena y amplia clientela.
Gracias a ella, a su carácter afable, bondadoso y modesto, y a su laboriosidad,
su vida transcurre en Sevilla dentro de una holgada posición económica,
entregada al arte. El hecho de confiársele, apenas cumplidos los veinticinco
años, las pinturas del claustro del importante convento de San Francisco, prueba
que en esta época la suerte le es ya propicia. Después los encargos se
multiplican, y cuando muere está ejecutando un retablo de grandes proporciones.
De su vida privada estamos poco informados. Sabemos que tiene no menos de nueve
hijos —él tiene trece hermanos—, dos de los cuales siguen la carrera
eclesiástica, en la que uno llega a canónigo; que recibe casas de sus padres y
que él adquiere otras; y que, al parecer, muere como consecuencia de un
accidente sufrido en el andamio en que pinta el retablo de los Capuchinos de
Cádiz. En realidad, no hay noticia de nada extraordinario que turbe su vida
personal.
Profesionalmente, Murillo no se limita al simple
ejercicio de su arte. Deseoso de su progreso y difusión, funda una academia de
dibujo y pintura, de la que forman parte los principales pintores de Sevilla y
de la que es su primer presidente.
Dentro de la gran pintura barroca, Murillo es uno
de los principales cultivadores del género religioso. El interpreta los temas de
esta índole con el colorido deslumbrante y el aparato propio del estilo; pero
lejos de emplear el tono ampuloso de un Rubens o la teatralidad de tantos
italianos, prefiere imaginarlos en un escenario más humano y sencillo, y procura
introducir pormenores y escenas secundarias tomadas de la vida diaria,
concediéndoles a veces gran amplitud. Sinceramente fervoroso, los personajes por
él creados expresan su amor sin arrebatos extremados, con esa dulzura y
sentimentalidad un tanto femenina que distingue a todo su arte. Los temas
trágicos despiertan en él escaso interés, manifestando, en cambio, gran
entusiasmo por las visiones celestiales, con grandes espacios de nubes pobladas
de graciosos ángeles, según el modelo de Roelas. Su comparación con los movidos
celajes de un Lucas Jordán nos revela el verdadero tono de Murillo, más de
reposada contemplación que de arrebatado movimiento barroco.
Su obra responde, como pocas, al espíritu de la
Reforma Católica, al deseo de despertar el amor fervoroso del creyente por la
contemplación de una escena humana, sentimental y tierna. Pintor católico por
excelencia, es, como veremos, el verdadero definidor del tema de la Inmaculada y
el que nos deja la más bella serie de cuadros de la Virgen con el Niño de toda
la escuela española.
Es el único pintor del siglo XVII, sevillano, que
hereda ese sentido de la medida y de la ponderación expresiva característico de
Montañés. Tan lejos del intenso arrebato místico de Zurbarán como del agudo
realismo de Valdés Leal, el mundo artístico creado por Murillo es esencialmente
equilibrado, sin estridencias ni desplantes, en el que se respira una atmósfera
apacible bajo el signo de una belleza que más tiende a lo bonito y gracioso
contemplado en el escenario de la vida diaria, que a la grandiosidad y a la
perfección ideal. Por eso Murillo es el pintor por excelencia de la mujer
andaluza y, en la escuela española, de los niños. En ese amor a lo bonito y a lo
gracioso parece presentir el espíritu del rococó.
Desde el punto de vista técnico, aunque no puede
compararse con Velázquez, es uno de nuestros grandes pintores, y su obra dice
bien claramente que su vida artística es un constante camino de perfección.
Inicia sus estudios con Juan del Castillo; pero, como es natural, no tarda en
sobreponerse a la influencia de éste la de los otros grandes maestros sevillanos
de la primera mitad del siglo. Estudia, además, las obras italianas y flamencas
de las colecciones existentes en la ciudad andaluza. Mucho se ha discutido si,
como escribe Palomino, hace un viaje a Madrid para visitar las colecciones
reales. Hoy sabemos, sin embargo, que estuvo en la Corte en 1658. Sea en Sevilla
o completando su formación en Madrid, lo indudable es que crea un nuevo estilo,
en el que, sobre la influencia conjunta de las escuelas barrocas italianas y
flamencas, destacan las de Ribera y Van Dyck. Su arte de componer se enriquece
en las estampas de aquellas dos escuelas. Su factura, cada vez más suelta y
pastosa, termina siendo de ligereza y soltura extraordinarias. Esta clara
evolución, advertida de antiguo en su estilo, hace que ya Ceán Bermúdez, hacia
1800, distinga en su labor los tres períodos que denomina frío, cálido y
vaporoso.
Entre sus obras juveniles figura la Virgen del
Rosario, del Palacio Arzobispal, en cuyo fondo de gloria es bastante sensible el
influjo de Roelas; pero la primera serie importante es la de San Francisco
(1645), hoy dispersa en varias colecciones. En el San Diego dando de comer a los
pobres, de la Academia de San Fernando (fig. 1996) y en La cocina de los ángeles,
del Museo del Louvre, muestra ya Murillo varios de los principales rasgos de su
personalidad perfectamente definidos, aunque todavía bajo una técnica con
frecuencia poco suelta, premiosa y aun dura.
(fig. 1996)
San Diego dando de comer a los pobres

Ello no obstante, en la figura de
San Diego suspendido en el aire, rodeado por celeste resplandor, y sobre todo en
la Muerte de Santa Clara, del Museo de Dresde, encontramos al Murillo de las
visiones celestiales de su mejor época. En general, además de una cierta
influencia tenebrista aún sensible, se advierte en esta etapa juvenil de Murillo
la huella de Herrera el Viejo y de Zurbarán.
Obras también bastante tempranas de Murillo son,
en el Museo del Prado, La Sagrada Familia del pajarito (fig.
1997), en que nos
revela ya plenamente su manera de concebir los temas religiosos, la Anunciación
y la Adoración de los pastores, todas ellas de claroscuro bastante intenso.
(fig. 1997)
Sagrada Familia del pajarito

A la década siguiente corresponde el enorme lienzo
de San Antonio contemplando al Niño (1656), de la catedral de Sevilla (fig.
1998), donde su preocupación por la luz, tan sensible en las pinturas anteriores,
le lleva a crear un espléndido rompimiento de gloria de luz deslumbrante,
encuadrado por numerosos ángeles y contrapuesto a la zona terrena, donde, a su
vez, gradúa sombras y luces con admirable maestría, abriéndonos sobre el patio
luminoso la puerta de la celda. Apoyándose en el esquema de los grandes maestros
de la primera mitad del siglo, crea aquí una obra capital de estilo
completamente nuevo.
(fig. 1998)
San Antonio contemplando al Niño

Unos diez años después pinta para la iglesia de
Santa María la Blanca (1665) una serie de cuatro lienzos a que pertenecen los de
El sueño del patricio y la Revelación del sueño al Pontífice (fig.
1999),
del Museo del Prado, que figuran escenas de la historia de la fundación de Santa
María la Mayor, de Roma, ordenada por la Virgen al patricio. En el fondo del
segundo cuadro se representa la procesión al monte Esquilino, milagrosamente
cubierto de nieve en el mes de agosto. Tanto en ella como en el grupo del primer
término, la maestría y soltura de su técnica prueban que Murillo se encuentra ya
en pleno dominio de sus facultades pictóricas.
(fig. 1999)
El sueño del patricio y la Revelación del sueño al
Pontífice

Esas mismas excelencias son patentes en numerosas
pinturas que hace poco después para la iglesia de Capuchinos, hoy en su mayor
parte en el Museo de Sevilla, y algunas tan conocidas como el San Francisco
renunciando al mundo y abrazando al Crucificado, Santo Tomás dando limosna , uno de sus mejores estudios de luz y
expresión, en el que el tema de género adquiere el amplio desarrollo corriente
en el artista; Santas Justa y Rufina con la Giralda, la Virgen de la servilleta,
de medio cuerpo, etc.
En la cúspide de su carrera decora la iglesia
recién terminada del hospital de la Caridad, para donde pinta, entre otros, los
dos enormes lienzos de el de Moisés en la
peña y el milagro de los panes y los peces (fig. 2000),
para el crucero.
(fig. 2000)
El milagro de los panes y
los peces

Los cuadros menores de San Juan de Dios con el
pobre y de Santa Isabel y los leprosos, son para los retablos. En
El milagro de la peña interpreta el tema de la sed con ese sentido naturalista y
popular que le es tan propio, y que constituye el principal encanto del cuadro.
En el de Santa Isabel es admirable, además de su maestría técnica, la
ponderación con que su naturalismo sabe evitar el aspecto repugnante de las
lacras de los enfermos. El último encargo, que no llega a terminar, es el ya
citado retablo mayor de la iglesia de los Capuchinos, de Cádiz.
Además de estas grandes series, jalones
principales en la evolución de su estilo, la obra de Murillo presenta otros
varios capítulos importantes. De su restante obra religiosa precisa recordar,
además de interpretaciones de santos, algunas tan felices como las de San
Antonio, las Sagradas Familias, las Vírgenes con el Niño y las Inmaculadas.
Entre las Sagradas Familias recuérdense la de la Colección Wallace y la del
Louvre, en cuya composición se percibe lejano el eco rafaelesco. Sus Vírgenes
con el Niño, aún más bellas y numerosas, nos dicen que Murillo es nuestro pintor
por excelencia del tema, tan escasamente cultivado por los pintores españoles
como cuadro independiente. El Museo del Prado posee una Virgen del
Rosario —de la misma advocación hay otras en el Louvre y en Florencia— con el
Niño de pie y otra con el Niño sentado, siendo también muy bellas las de La
Haya, del Museo Metropolitano, etc. Excepcionalmente dotado Murillo para
interpretar lo femenino y lo infantil, deja en esta serie algunas de sus obras
más inspiradas. Obra paralela, aunque menos valiosa, es la de San José con el
Niño. Impulsado por el fervor popular sevillano por la Inmaculada Concepción de
la Virgen, Murillo da al tema su forma definitiva en numerosas versiones. La
Concepción grande del Museo de Sevilla, de fecha bastante temprana, se distingue
por su grandiosidad algo riberesca. En las posteriores, los ángeles se
multiplican, las formas se ablandan y esfuman, y es en la inocente gracia
juvenil, en el rostro amoroso de María y en el juego de los ángeles, donde el
pintor pone su empeño. Buenos ejemplos de ello son las tres Concepciones del
Museo del Prado, la de Aranjuez, la de San Ildefonso y la de los
Venerables (fig. 2001), que durante más de un siglo ha pertenecido al Museo del Louvre.
(fig. 2001)
Concepción de los Venerables

Pintor enamorado de la infancia, antes de
referirnos a las interpretaciones de tipo profano deben recordarse sus
encantadoras pinturas del Divino Pastor niño y de San Juanito, base también muy
importante de la popularidad del pintor. Sirvan de ejemplo, en el Museo del
Prado, el Divino Pastor, San Juanito con el cordero y los Niños de la Concha (fig.
2002).
(fig. 2002)
Los Niños de la Concha

El interés por el tema de género, tan manifiesto
en algunos de sus cuadros religiosos, inspira a Murillo un capítulo nuevo en
nuestra pintura, en el que, con su amor por lo intrascendente, considerado desde
el ángulo de la gracia, y con el más fino sentido poético, se adelanta al
rococó. Su comparación con los cuadros de género holandeses seiscentistas
declara lo progresivo de la actitud del pintor sevillano. El gusto de Murillo
por estos temas data de su juventud, pudiendo advertirse cómo en su edad madura
la nota triste de la pobreza y el desamparo del Niño pordiosero, del Museo del
Louvre, de fecha bastante antigua, desaparece y cede el paso a la
picaresca alegría infantil del Niño sonriente, de la Galería Nacional de
Londres, de los de la Galería Dulwich, de la misma población, y de los Niños
jugando a los dados (fig. 2003) y los Niños
comiendo melón, de la Pinacoteca de Munich .
(fig. 2003)
Niños jugando a los dados

Como pintor de retrato puede conocerse a Murillo
en el del canónigo Miranda, de la colección del duque de Alba, y en el de
Caballero, del Museo del Prado.
VALDÉS LEAL
. —Personalidad artística y humana muy diferente
de la de Murillo es la de Juan Valdés Leal (muerte 1690), casi riguroso coetáneo
suyo. De temperamento nervioso y genio violento, choca con él en diversos
ocasiones en la Academia. Artísticamente, se encuentra también muy lejos de su
sentido de la medida y de su amor a la belleza. Valdés se deja seducir por el
afán de movimiento que hemos visto inspirar los pinceles de Lucas Jordán en esta
última etapa barroca seiscentista, llegando el pintor sevillano a extremos
extraordinarios. Más deseoso de expresión que de belleza, sus modelos son con
frecuencia decididamente feos, y, aunque inspirado por minerva ajena, llega a
complacerse en lo macabro y repugnante, alcanzando una de las metas del realismo
barroco. Por desgracia, Valdés es artista de labor muy desigual. Al lado de
obras excelentes, dignas de figurar en el primer plano de nuestra pintura
seiscentista, hace otras que, lejos de darle gloria, perjudican su fama. De
dibujo, en general, muy descuidado, maneja el color con gran soltura, empleando
en su edad madura una técnica muy deshecha de tipo impresionista, equivalente a
la cultivada en Madrid por Francisco Rizi y Herrera el Mozo.
Después de pasar su juventud en Córdoba, muy
influido por Antonio del Castillo, se traslada a Sevilla, su patria, cuando
frisa en los treinta y cinco años, y en ella transcurre el resto de su vida.
Iniciase su obra fechada con el San Andrés (1649),
de San Francisco de Córdoba, de tono grandioso, aire monumental y buen dibujo,
en el que se advierte la influencia del estilo disciplinado de Castillo. Es obra
que por su tono grave responde al gusto de la primera mitad del siglo. Todavía
al período cordobés pertenecen las pinturas de Santa Clara, de Carmona (1653) y
del retablo mayor del Carmen, de Córdoba. El Tránsito de Santa Clara lo muestra
influido por el mismo tema de Murillo, pero el lienzo más valioso de la serie,
que revela toda la enorme capacidad del pintor para el movimiento desenfrenado y
la violencia barrocos, es el de los Moros rechazados en los muros de Asís, hoy
en el Museo de Sevilla. En el Carmen, de Córdoba, es también el movimiento
arrebatado lo que inspira el gran lienzo central de Elias en el carro de fuego.
En Sevilla, el primer gran ciclo que pinta es el
del monasterio de San Jerónimo, hoy en el Museo. En las historias de las
Tentaciones y de la Flagelación del santo, al mismo tiempo que reitera su amor
por el movimiento intenso y las actitudes violentas, deja ver en los rostros de
las diablesas que tratan de seducirle su despreocupación por la belleza
femenina. Muy hermosos son en la misma serie los lienzos dedicados a miembros
ilustres de la Orden; unos, en actitud reposada, como fray H. Yáñez; otros,
forcejeando con el monstruo del pecado, como fray Juan de Segovia, y de aire,
nervioso casi todos, vivo reflejo del temperamento de su autor.
Por los mismos años que Murillo, es llamado a
pintar para la iglesia del hospital de la Caridad. Su fundador, don Miguel de
Manara, es hombre extraordinario, extremado en su desprecio de las glorias
terrenas. En su breve e impresionante Discurso de la Verdad nos dice con
palabras del más crudo realismo lo que para él son las galas mundanas, y para
dar forma plástica a su amargo pesimismo no acude a Murillo, sino a Valdés.
Artista también amigo de extremos, se identifica con el tema y produce dos obras
cumbres del barroco, los Jeroglíficos de nuestras postrimerías. En uno de ellos
representa el esqueleto de la Muerte, que avanza hacia nosotros apoyando un pie
en el mundo, con el ataúd bajo el brazo y la guadaña en una mano, mientras apaga
con la otra la luz de nuestra vida, que se extingue en un abrir y cerrar de
ojos, «In ictu oculi», como se lee en torno de la luz del cirio. Las coronas,
cetros, mitras, báculos y armas por que lucha nuestra vanidad aparecen en primer
plano en revuelto desorden. En el otro lienzo terminado como el
anterior en medio punto, nos muestra una cripta donde se pudren en sus féretros
abiertos un obispo y un caballero calatravo; los más inmundos insectos recorren
sus ricas sedas, y más al fondo se pierden en la sombra las calaveras y huesos
de los que les precedieron. Una mano llagada sostiene la balanza en que se
equilibran los símbolos de los vicios y de las virtudes, y el búho de la
sabiduría contempla la macabra escena de la verdad en que terminan las glorias
del mundo. En un rótulo del primer término se lee el título de la historia: «Finís
gloriae mundi».
Es evidente que la inspiración de estos dos
lienzos extraordinarios se deben a Manara. «Mira una bóveda —escribe en su
Discurso de la Verdad—: entra en ella con la consideración y ponte a mirar tus
padres o tu mujer, si la has perdido, o los amigos que conocías; mira qué
silencio. No se oye ruido; sólo el roer de las carcomas y gusanos tan solamente
se percibe... ¿Y la mitra y la corona? También acá las dejaron.» Pero en
contacto con Manara está también Murillo, y representa con tono y forma muy
diferentes a los leprosos en la Santa Isabel. Las Postrimerías no son, pues,
sólo dos pinturas de excelente ejecución, sino testimonio indiscutible de la
capacidad creadora de Valdés. A él se debe también el retrato de Manara ante su
mesa, conservado en la sala de juntas del hospital.
Además de estas grandes empresas, Valdés Leal
pinta cuadros sueltos, entre los que merecen recordarse sus representaciones
marianas como la Virgen de los Plateros (fig. 2004), del Museo de Córdoba, y la Concepción y
la Asunción, del de Sevilla, donde el amor al movimiento y a la soltura técnica
se agudizan en grado nada corriente.
(fig. 2004)
Virgen de los Plateros

CÓRDOBA, GRANADA Y VALENCIA
. —Muy en contacto con Sevilla existe en Córdoba
una escuela de personalidad bastante definida. Durante el primer tercio del
siglo produce varios pintores, entre los que descuella Juan Luis Zambrano
(muerte 1639), que muere muy joven, y es autor del Martirio de San Esteban, de
la catedral. La figura principal es Antonio del Castillo (muerte 1688), dos años
mayor que Murillo. Gran dibujante que sabe plantar los personajes
con firmeza y componer bien, es uno de los artistas españoles de quien se
conservan más y mejores dibujos. Influido a veces por Zurbarán, practica un
claroscurismo suave. En la catedral existe de su mano, entre otras pinturas, el
Martirio de San Pelagio (1645); el Museo de Córdoba posee varias obras suyas, y
el del Prado la serie de la Historia de José.
Los quince años de permanencia de Alonso Cano en
Granada dejan tras sí, lo mismo que en escultura, una escuela pictórica, en la
que, sin embargo, no existe un Pedro de Mena. No faltan, con todo, varios
pintores de segunda fila interesantes, entre los que descuella el fecundo Pedro
Atanasio Bocanegra (muerte 1681), que sobre todo hereda lo que hay de menudo y
gracioso en el maestro, y repite reiteradamente el ideal femenino por él
empleado durante su período granadino. Sus Vírgenes y santas son graciosas
muñecas, por lo general de rubia cabellera. Sirva de ejemplo su
Virgen de la Cartuja. De estilo más independiente, Juan de Sevilla (muerte 1695)
es pintor dotado de una cierta grandiosidad y modelado más justo; tiene obras
importantes en la catedral granadina, y en el Museo del Prado la historia de
Lázaro y Epulón.
Mayor novedad que estos discípulos de Cano ofrece
Miguel Manrique, que trabaja en Málaga ajeno a la influencia granadina, siempre
preponderante en esta ciudad, y de la que es representante Niño de Guevara.
Formado, al parecer, en Flandes, cultiva el estilo rubeniano con una pureza que
no se da en la misma escuela madrileña. Por desgracia, varias obras de este
estilo flamenco, algunas de notable importancia, se destruyen en los incendios
de 1931.
La escuela valenciana conserva durante mucho
tiempo después de muerto Ribalta su coloración un tanto terrosa y rojiza, y su
claroscurismo. La personalidad más representativa del segundo tercio del siglo
es Jacinto Jerónimo de Espinosa (1600 - 1667), que crea varios cuadros de
alientos típicamente seiscentistas, de composición sobria y solemne. Figuran
entre los principales la Virgen y San Pedro Nolasco (1665), una Sagrada Familia,
y, sobre todo, la Comunión de la Magdalena (1665) (fig.
2005), cuyo rostro
expresa la más intensa emoción.
(fig. 2005)
Comunión de la Magdalena

Frente a esta gran pintura religiosa debe
recordarse en la escuela valenciana a Esteban March, formado con Orrente y en el
culto a Ribera. De éste proceden sus medias figuras, y de aquél deriva el tipo
de cuadro de figuras pequeñas y numerosas, es decir, sus escenas bíblicas. Sus
batallas están concebidas y ejecutadas con notable energía (fig.
2006).
(fig. 2006)
Josué parando el sol en la
batalla
